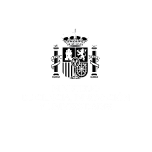Carolina Sierra Castillo
Vivian Newman Pont analiza en esta entrevista de la profesora de UNIR Carolina Sierra las consecuencias que genera la omisión ética, una conducta que contribuye a normalizar una cultura del inclumplimiento.

En el Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción de UNIR se estudia el fenómeno de la corrupción no solo desde el marco jurídico y la legalidad, sino también desde enfoques sociológicos, políticos y éticos. Esta entrevista se inscribe en esa mirada amplia al analizar formas de corrupción que no siempre constituyen delitos, pero que suponen un abuso del poder incompatible con los principios de integridad pública.
Frente a estas manifestaciones más difusas —la llamada corrupción silenciosa o aquella que se mueve en el vacío de la normatividad— cabe preguntarse: ¿tiene la ciudadanía herramientas reales para mitigar su impacto?
En América Latina, los principios de transparencia, integridad, ética y probidad están reconocidos en la mayoría de los marcos constitucionales y normativos de la región. No obstante, su implementación efectiva sigue siendo frágil, y, en muchos casos, más aspiracional que tangible.
Si bien se han dado avances importantes en legislación y políticas anticorrupción, persiste una desconexión entre lo que se exige desde la norma y lo que ocurre en la gestión pública cotidiana. Esta desconexión plantea preguntas urgentes sobre las consecuencias de las omisiones éticas —incluso cuando no constituyen faltas legales— y sobre el impacto que pueden tener en la legitimidad del Estado y la confianza ciudadana en sus instituciones.
El daño causado por una conducta indecorosa, negligente o éticamente cuestionable —aunque no sea legalmente sancionable— genera consecuencias reales: erosiona la confianza ciudadana, debilita la legitimidad institucional y contribuye a normalizar una cultura del incumplimiento.
En ese contexto, surgen preguntas cruciales: ¿qué herramientas tiene el ciudadano para exigir una conducta ética que vaya más allá del cumplimiento mínimo de la ley? ¿Cómo hacer visible y comprensible el deterioro de la confianza institucional como un daño colectivo, aunque difícil de medir? ¿Existen estándares operativos de moralidad pública que puedan ser exigidos sin caer en ambigüedades?
Para reflexionar sobre estas cuestiones, conversamos con Vivian Newman Pont, una de las voces más autorizadas en el análisis del fenómeno de la corrupción, especialmente en Colombia. Desde su experiencia en investigación jurídica y política pública, ha abordado con profundidad las raíces estructurales, institucionales y culturales que permiten la persistencia de prácticas corruptas en la gestión pública.
Pregunta: ¿Actuar dentro de la legalidad, pero de forma contraria a los principios éticos del servicio público, es para usted una forma de corrupción? En caso afirmativo, ¿cuáles cree que son las ventajas y los riesgos de adoptar un concepto tan amplio de corrupción?
Respuesta: Hay un cierto consenso en definir la corrupción como el abuso o desviación de un poder encomendado (público o privado) en beneficio de una ganancia privada (personal o para un tercero). Esta definición es lo bastante amplia para incluir conductas legales pero antiéticas como cuando un funcionario público aprovecha un vacío normativo para actuar en beneficio propio y en detrimento de la finalidad de la ley. La principal desventaja de una definición tan amplia es que habrá más dificultad en definir una sanción legal para esa conducta antiética, con lo que tocaría confiar en las sanciones sociales que dependen del comportamiento y de la conciencia de cada sociedad.
P: ¿Cuáles son, desde su perspectiva, los principales obstáculos estructurales que dificultan que la ética sea una exigencia efectiva —y no solo un ideal— dentro de la gestión pública en América Latina?
R: En Colombia, pero también en América Latina, según nos cuenta Mauricio García Villegas, desde la época de la colonia predomina la cultura del incumplimiento de reglas que no es otra cosa que una ética colectiva del desacato y de la aceptación del imperio de la ley sólo cuando sea favorable o se acomode a los propios intereses. Esta cultura se ha venido acentuando como consecuencia de tres condiciones pronunciadas en nuestros países: debilidad institucional del Estado (en constante negociación con redes locales de poder), clientelismo (intercambio de bienes o servicios por apoyo electoral), y narcotráfico como propulsor del conflicto armado (esta última con mayor énfasis en Colombia). La transformación de esas tres condiciones contribuiría a materializar una nueva ética colectiva.
P: ¿Qué puede hacer un ciudadano cuando enfrenta una acción u omisión de un servidor público que, aunque legal, resulta claramente incompatible con los principios de la ética y buen gobierno? Pongamos por caso la inactividad de la Procuraduría frente al caso Odebrecht, en Colombia.
R: En el caso que mencionas, y para el cual remito a algunos escritos de Dejusticia, la procuradora Cabello decidió no solo cruzarse de brazos para la reparación del daño colectivo que la corrupción de Odebrecht-Aval le había generado a la sociedad colombiana, sino que le pidió al juez que negara nuestras pretensiones. Al respecto, además de la tutela que intentamos nosotros, la ciudadanía puede intentar sanciones jurídico-económicas (acción de repetición o acción fiscal) o sanciones socio-políticas (acción disciplinaria o exposición de los hechos) para hacer público el costo social de su conducta y evitar que la ciudadanía o el gobernante de turno vuelvan a confiar en ella. En todo caso, son procesos lentos y el desgaste para la ciudadanía es alto.
P: ¿Qué rol cumplen hoy los códigos de ética en la cultura institucional: son una guía real de conducta o terminan siendo documentos simbólicos sin consecuencias prácticas?
R: Un código de ética debe estar inmerso y ser apropiado en la cultura institucional, especialmente desde los niveles más altos de la institución, para que sea un modelo y una guía real de conducta con consecuencias prácticas.
P: ¿Cuáles son los vacíos normativos o institucionales que impiden abordar conductas éticamente reprochables, aunque no ilegales, y qué efectos tiene esta omisión en la confianza pública?
R: Creo que las conductas éticamente reprochables (no ilegales) que son generalizadas no se pueden abordar con normas sino con transformaciones culturales. Como sabes, en América Latina tenemos demasiadas normas y poca implementación, en parte porque las instituciones encargadas de hacerlo (en especial las locales) son débiles. Incluso el exceso normativo es en ocasiones una causal de corrupción, con lo cual el poder normativo de lo fáctico es mayor que el poder fáctico de lo normativo. En cuanto a los vacíos institucionales, me remito a la primera pregunta en la que pongo de presente la debilidad estatal, el clientelismo, el conflicto armado y la necesidad de negociarlo todo, especialmente en lo local.
“Las conductas éticamente reprochables (no ilegales) que son generalizadas no se pueden abordar con normas sino con transformaciones culturales”.
P: ¿Cómo se puede traducir la exigencia ciudadana de una mayor ética pública en reformas o políticas concretas que contribuyan a prevenir prácticas corruptas o simplemente discrecionales?
R: Si pensamos en la fórmula del economista Klitgaard (C= M+D-A) [1] y le incluimos la importancia de un sistema adecuado de detección y/o penalización de las conductas corruptas, habría que buscar una mayor ética en cada uno de esos elementos para prevenir las diferentes prácticas corruptas.
Así, la mayor ética pública debería concentrarse en donde hay más monopolios y mayor discrecionalidad, menor rendición de cuentas y menor capacidad de sanción. Si, además, se incentiva una cultura que premie la integridad en el marco de una ciudadanía activa, contribuiremos a prevenir y evitar la corrupción
P: ¿Es posible establecer sanciones institucionales o mecanismos correctivos frente a comportamientos indecorosos, sin caer en el riesgo de un moralismo punitivo o autoritario?
R: Me parece indispensable establecer sanciones y correctivos a los comportamientos indecorosos. Aún más, creo que es necesario valorar, proteger e impulsar a los denunciantes de esas conductas (whistleblowers) porque sólo con su concurso logramos enterarnos de esas conductas y aplicar las respectivas sanciones.
Además, como parte del desapego por lo público se deriva de la dificultad de entender el beneficio que nos reporta, podemos generar, como dice Leopoldo Fergusson, más incentivos para que la ciudadanía reconozca la importancia de disfrutar de bienes públicos (por ejemplo, valore la educación pública, más que la privada, reconozca la importancia de la seguridad pública sobre la privada, acepte la salud pública sobre la privada). De esta manera se reconocerá la importancia del pago de impuestos y se cuidará su destino adecuado.
P: ¿Qué principios o estándares debería encarnar el servidor público del siglo XXI, y cómo pueden volverse exigibles desde la ciudadanía y las instituciones?
R: El servidor público contemporáneo debe centrarse no sólo en los principios tradicionales de integridad, honestidad, responsabilidad y eficiencia, entre otros, sino además en dos principios propios del siglo XXI:
- La transparencia, en referencia a la toma de decisiones abiertas y a la divulgación de sus actos.
- La apertura a la tecnología digital para acompañar la trazabilidad de su trabajo.
P: ¿Se puede hablar de un daño colectivo cuando un servidor público actúa con negligencia ética, aunque no incurra en una infracción legal? ¿Cómo se podría exigir la reparación de ese daño?
R: Sí. La moralidad administrativa es un principio en la función pública y un derecho colectivo tutelable judicialmente en Colombia mediante las acciones populares. Según la jurisprudencia, el derecho colectivo de la moralidad administrativa tiene un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El primero se refiere al quebrantamiento del ordenamiento jurídico por violación de la legalidad o por la violación de los principios generales del derecho. Este último caso sería el aplicable a tu pregunta. Se trata de un elemento subjetivo y se refiere a la conducta del funcionario cuando se aparta del interés general para su favorecimiento o el de un tercero.
La lesión al interés o derecho colectivo la sufre la víctima colectiva representada en la sociedad, que es una entidad multidimensional, cuyo objetivo es desarrollarse indemne. Los impactos o consecuencias en la sociedad se pueden descomponer en al menos tres dimensiones: social, económica y ambiental, que deberían repararse y para cada una de ellas el juez puede (1) intentar hacer una evaluación lo más integral posible del daño y proceder con su indemnización, (2) implementar medidas no pecuniarias que se concretan en obligaciones de hacer o de no hacer del culpable o también (3) fijar un tope, con el cual se reconoce que la evaluación no podrá ser completa y que se prefiere la reparación por equivalente. Es mejor una reparación imperfecta que ninguna reparación.
P: : En el caso Odebrecht-Aval, la Procuraduría —bajo la dirección de Margarita Cabello— decidió no apoyar el recurso que habría defendido la reparación económica por el daño colectivo. ¿Puede —o debería— una omisión institucional de ese tipo, que frustra el acceso a la reparación, ser objeto de control o sanción? ¿Hay vías para que esta inacción sea perseguida o reparada por su impacto sobre los derechos colectivos?
R: Anteriormente he mencionado algunas sanciones jurídicas, económicas y disciplinarias que se pueden aplicar a un funcionario público. Adicionalmente se podría demostrar que la omisión institucional afecta la moralidad administrativa que es un derecho colectivo tutelable mediante una acción popular y el daño causado a la sociedad debe ser reparado. Lo que sucede es que el procedimiento es complejo, costoso y provoca un gran desgaste.
P: En Colombia, el presidente debe presentar la terna para fiscal general, incluso cuando la Fiscalía investiga a su propio hijo. ¿Debería en ese caso abstenerse o actuar de otro modo para proteger la legitimidad institucional? ¿Puede la ciudadanía hacer algo ante una posible interferencia en la independencia de la justicia?
R: En el caso de nombramiento de todo tipo de cargos, pero especialmente en altos cargos y en la justicia, como es la situación de la Fiscalía General de la Nación, si existen conflictos de interés como investigaciones en curso, sería recomendable que sean transparentes ante la ciudadanía, de suerte que dichas investigaciones reciban un tratamiento especial con, por ejemplo, el nombramiento de un fiscal ad hoc.
“Los votantes radicales ven más fácilmente la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Sin embargo, no es deseable consentir un tratamiento diferenciado, pues los valores y la ética deben ser universales para que puedan funcionar como soporte de la democracia y del Estado de derecho”.
Por otro lado, cuando surgió el escándalo de Odebrecht-Aval, los medios informaron que el fiscal general Néstor Humberto Martínez había sido abogado de una de las partes y tenía un conflicto de interés en investigar el caso, por lo que en Dejusticia presentamos una acción electoral buscando afectar su nombramiento. Si bien la acción finalmente no fue admitida, porque los medios se enteraron e informaron tarde, puede pensarse que la presión mediática y jurídica contribuyeron a que el fiscal Martínez terminara renunciando a su cargo.
P: El caso de Cristina Fernández de Kirchner generó protestas en su defensa, a pesar de haber sido condenada por corrupción. ¿Qué nos dice esto sobre la cultura de la legalidad en nuestra región? ¿Estamos dispuestos a rechazar la corrupción en todos los casos, o solo cuando no se trata de “los nuestros”?
R: Es cierto. Generalmente, los votantes radicales ven más fácilmente la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Sin embargo, no es deseable consentir en un tratamiento diferenciado, pues los valores y la ética deben ser universales para que puedan funcionar como soporte de la democracia y del Estado de derecho.
[1] Corrupción= Monopolio + Discrecionalidad – Rendición de cuentas.
(*) Carolina Sierra Castillo es doctora en Derecho, magister en Cultura Jurídica: Seguridad, Justicia y Derecho, y coordinadora académica del Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción de UNIR.
- Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
- Facultad de Derecho