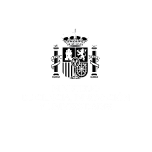Verónica López Fernández
Estos lenguajes, solo en España existen dos lenguas oficiales, son sistemas completos que enriquecen la comunicación, favorecen el desarrollo cognitivo y promueven la inclusión educativa y social, especialmente en personas sordas y con necesidades específicas de aprendizaje.

Cada 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Signos, una fecha que nos recuerda el valor y la riqueza de estas lenguas visuales, gestuales y espaciales que permiten a millones de personas en el mundo —especialmente a las personas sordas, pero no de forma exclusiva— comunicarse, aprender, emocionarse y participar activamente en la sociedad.
Sin embargo, más allá de ser una forma de comunicación, la lengua de signos es una lengua natural, con su propia gramática, con estructuras sintácticas complejas, léxico rico y las mismas funciones que cualquier otra lengua oral.
Una de las primeras ideas que debemos desmontar es el mito de que la lengua de signos es una simple representación visual del habla. La evidencia científica en neurociencia ha demostrado lo contrario: estas lenguas tienen un funcionamiento cerebral equivalente al lenguaje oral, activando áreas como el área de Broca, la corteza temporal superior o incluso la zona visual de las palabras (VWFA) durante la dactilología. Esto deja claro que el cerebro también ve el lenguaje y que el lenguaje no depende exclusivamente del canal auditivo-vocal.
Diversidad lingüística en las lenguas de signos
Así como no existe una única lengua hablada en el mundo, no existe una única lengua de signos universal. Cada país —y a veces incluso dentro de un mismo país— tiene su propia lengua de signos. En España, por ejemplo, existen dos principales lenguas de signos reconocidas: la Lengua de Signos Española (LSE) y la Lengua de Signos Catalana (LSC). Ambas poseen una gramática y un vocabulario propios, adaptados a sus contextos culturales y sociales.
Estas lenguas no solo permiten la comunicación entre personas sordas, sino que también se han convertido en herramientas fundamentales en contextos educativos diversos. En educación especial, la lengua de signos se utiliza con éxito con alumnado que presenta Trastorno del Espectro Autista (TEA), apraxia del habla, daño cerebral adquirido, o discapacidad intelectual, mediante la comunicación bimodal (uso simultáneo de signos y lenguaje oral).
Lengua de signos y desarrollo cognitivo
Lejos de obstaculizar el desarrollo del lenguaje oral, como a veces se cree, el uso de la lengua de signos lo facilita. Estudios en neuropsicología han mostrado que los niños sordos que tienen acceso temprano a una lengua de signos desarrollan mejores competencias cognitivas, como la memoria de trabajo, la atención sostenida y la planificación. Lo que realmente afecta negativamente al desarrollo cerebral no es el tipo de lengua, sino la privación lingüística: cuando un niño no tiene acceso a una lengua completa —oral o signada—, su cerebro no establece adecuadamente las redes neuronales del lenguaje. Es necesaria la exposición a la lengua para poder adquirirla.
Esto tiene profundas implicaciones educativas. Por ejemplo, no es lo mismo enseñar palabras sueltas a un niño con pérdida auditiva que fomentar su competencia narrativa y semántica en lengua de signos. Para ello, se requieren recursos específicos, como materiales visuales, intérpretes, herramientas multisensoriales y estrategias didácticas que valoren esta lengua como vehículo legítimo de aprendizaje.
Neurociencia y personalización educativa
Uno de los grandes aportes de la neurociencia aplicada a la educación es el enfoque personalizado. Dos estudiantes sordos pueden presentar perfiles neuropsicológicos muy distintos, dependiendo de factores como el acceso temprano al lenguaje, el tipo de escolarización, el entorno familiar o la presencia de otras condiciones neurológicas asociadas, como el TDAH.
Conocer estos perfiles nos permite ofrecer respuestas educativas más ajustadas y eficaces. En este sentido, es crucial que los profesionales de la educación —desde maestros hasta psicólogos escolares— reciban formación sobre el desarrollo del lenguaje en personas sordas, así como sobre la lengua de signos y sus beneficios.
Por ello, los programas académicos han de integrar contenidos de neuropsicología del desarrollo y estrategias de intervención para la comunicación y el lenguaje que propicien herramientas prácticas para una educación verdaderamente inclusiva independientemente de si se tiene o no una discapacidad auditiva.
Una lengua que transforma
La lengua de signos no solo tiene un valor lingüístico o académico; también es un vehículo para la inclusión social, la construcción de identidad y el desarrollo de la empatía. Aprender lengua de signos no es solo aprender a comunicarse con personas sordas, es abrir una ventana a otra forma de pensar, de sentir y de interactuar con el mundo. Nos permite reconocer que la diversidad lingüística también se manifiesta en lo visual y lo corporal.
Incluso ámbitos como el arte y la música han comenzado a integrar la lengua de signos, haciendo posible que las personas sordas disfruten de experiencias musicales adaptadas. Proyectos como ‘Música y lengua de signos a cuatro voces’ muestran cómo se puede unir la expresión musical con la comunicación visual, favoreciendo la participación plena en entornos culturales y educativos.
Es importante reconocer la lengua de signos como una lengua natural, rica y científicamente validada no es solo una cuestión lingüística, ya que sabemos que incluirla en contextos educativos y sociales mejora el aprendizaje, fortalece el desarrollo emocional y reduce la exclusión.
Hoy tenemos la responsabilidad de aplicar este conocimiento. Formar a los docentes, adaptar los entornos educativos, y ofrecer información sobre la importancia de la lengua de signos para las personas sordas desde edades tempranas no solo es deseable, sino urgente. Porque el derecho a comunicarse es también el derecho a desarrollarse plenamente, a aprender, a pensar y a pertenecer.
La lengua de signos es una herramienta fundamental para una sociedad más empática e inclusiva y en un día como este, conviene desmitificarla con mayor intensidad.
(*) Verónica López. Doctora en Psicología, experta en Neurociencia cognitiva y del Comportamiento. Directora del M.U Educación Especial de UNIR.
- Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades