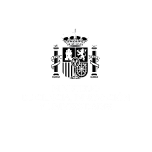Estamos ante una oportunidad histórica para redefinir la relación entre la ciudadanía y las instituciones. El desafío pasa por la creación de un sistema de inteligencia pública. Ya no se trata solo de transparencia, sino de comprensión, predicción y acción.

Érase una vez un mundo donde la justicia y la administración pública se gestionaban en silencio. Expedientes acumulados en archivos inaccesibles, presupuestos ejecutados sin mayor explicación y decisiones tomadas sin que nadie pudiera cuestionarlas.
Día tras día, jueces, funcionarios y burócratas resolvían casos, aprobaban proyectos y ejecutaban políticas, pero siempre desde un espacio cerrado. La ciudadanía debía confiar, sin preguntar.
Hasta que, poco a poco, algo cambió. En 1766, Anders Chydenius rompió el equilibrio de la época introduciendo la transparencia de los documentos públicos. Siglos después, los gobiernos comenzaron a publicar información, los tribunales hicieron públicas sus resoluciones y los presupuestos se mostraban en línea. Pero la transparencia, aunque necesaria, no era suficiente. La cantidad de datos crecía exponencialmente y las respuestas seguían sin ser claras.
Fue entonces cuando llegó la revolución de los datos abiertos y los metadatos. Ya no se trataba solo de publicar información, sino de organizarla, interpretarla, extraer conocimiento de ella, responder preguntas y contar historias. La justicia dejó de ser una caja negra y la administración pública comenzó a mirarse desde una nueva perspectiva: una donde los datos abiertos se convertían en insumos para entender el presente y anticipar el futuro.
Y así llegamos al presente, donde diversas instituciones públicas como el Poder Judicial del Estado de México asumen el compromiso de promover una Justicia Abierta, manifestando que: “Gobierno y sociedad forjamos nuevos lazos y consolidamos los ya existentes para hacer que la administración de justicia sea un servicio público garante de la tutela judicial, protector de los valores y principios constitucionales, sensible con los más vulnerables y, en suma, que sea efectivo en la protección de los derechos de todas y de todos”.
Este compromiso se traducirá en un plan de acción con medidas concretas para el impulso de la justicia abierta, incluyendo cambios legales para hacer vinculante la publicación de metadatos, como ya lo ha hecho España mediante el cambio de paradigma pasando de la orientación al documento a la orientación al dato (1), estableciendo que “todos los documentos judiciales electrónicos deberán contener metadatos”. Así como la obligatoriedad de publicar sentencias en un lenguaje comprensible para la ciudadanía, como también ya se ha normado en España con la ley Orgánica 5/2024, que ha establecido que la ciudadanía tiene derecho a un “lenguaje claro en los actos, resoluciones y comunicaciones procesales” (2).
Sin embargo, el futuro próximo no permitirá a las instituciones públicas avanzar a su propio ritmo, pues los ciudadanos del siglo XXI nos sorprenden con nuevas habilidades. Ciudadanos como Lucía han comenzado a escribir un nuevo capítulo en la relación entre la sociedad y sus instituciones.
Lucía y el poder de los datos
Lucía nunca imaginó que terminaría analizando sentencias judiciales. No es abogada, ni jueza, ni periodista. Es ingeniera de datos.
Desde su escritorio, con solo un ordenador y acceso a datos abiertos, Lucía puede hacer en segundos lo que antes requería años de estudio y análisis. Su software escanea millones de resoluciones, detecta patrones, evalúa tendencias y, en algunos casos, predice el comportamiento del sistema judicial.
Lucía puede identificar qué jueces tardan más en dictar sentencias, en qué zonas del país los casos de corrupción tienen menor tasa de condena o qué procesos judiciales tienden a dilatarse más allá de los estándares esperados. No necesita pedir permiso ni esperar informes oficiales. La información está ahí, disponible, lista para ser utilizada.
Pero Lucía no está sola. Como ella, existen otros ciudadanos que han descubierto el potencial de los metadatos en distintos ámbitos de la gestión pública:
- Daniel, el analista de movilidad, ha creado un modelo que anticipa embotellamientos en las grandes ciudades con base en metadatos de tráfico en tiempo real. Su trabajo ayuda a optimizar rutas de transporte público y a reducir los tiempos de traslado de miles de personas.
- Ana, la especialista en salud pública, cruza datos epidemiológicos con información ambiental para predecir brotes de enfermedades en comunidades vulnerables. Gracias a ella, los gobiernos pueden tomar medidas preventivas antes de que la crisis llegue.
- Javier, el activista ambiental, ha desarrollado un algoritmo que monitorea la deforestación y la calidad del aire en tiempo real. Con esa información, presiona a las autoridades y a las empresas para que adopten políticas más sostenibles.
- María, la investigadora en educación, ha descubierto que las tasas de deserción escolar están directamente relacionadas con la inversión en infraestructura educativa. Sus hallazgos han servido para diseñar políticas públicas más efectivas en su país.
- Jaime, el auditor ciudadano, ha desarrollado un sistema para analizar millones de registros de compras públicas en busca de irregularidades. Gracias a los metadatos de licitaciones, Jaime puede detectar patrones en la adjudicación de contratos, identificar empresas favorecidas de manera sistemática y señalar compras con sobreprecio. Con estos hallazgos, ha impulsado investigaciones y ha obligado a las instituciones a ser más eficientes y transparentes en el uso de los recursos públicos.
Cada uno de ellos, desde su propia trinchera, está transformando la forma en que entendemos y evaluamos la gestión pública. Lo que antes era un acto de fe (confiar en que las instituciones hacían su trabajo de manera eficiente) ahora es una cuestión de análisis y evidencia.
El poder de los metadatos en la nueva gestión pública
Lo que une a Lucía, Daniel, Ana, Javier, María y Jaime es el acceso a metadatos. Y es que los metadatos no son solo datos sobre datos; son la clave para entender patrones, evaluar tendencias y generar conocimiento accionable.
En el ámbito judicial, esto se traduce en:
- Análisis de la eficiencia de los tribunales, determinando cuánto tiempo tarda en resolverse un caso en función de su tipo, juez y juzgado.
- Identificación de sesgos judiciales, examinando si hay patrones en las decisiones según el género, origen o tipo de actores procesales.
- Predicción de la carga de trabajo en los tribunales, facilitando una distribución más eficiente de los casos.
- Creación de indicadores de desempeño, comparando la productividad de diferentes juzgados y jueces.
Pero más allá del sector justicia, en la Administración pública en general, los metadatos pueden aplicarse para:
- Optimizar la asignación de recursos públicos, analizando patrones de gasto y eficiencia en distintas áreas gubernamentales.
- Prever crisis económicas locales, detectando tendencias en inversión, empleo y actividad empresarial con base en datos abiertos.
- Fortalecer la participación ciudadana, creando plataformas donde los ciudadanos puedan analizar datos de gobierno y proponer mejoras basadas en evidencia.
- Monitorear la integridad en compras públicas, como lo hace Jaime, quien con metadatos de licitaciones puede detectar irregularidades y prevenir la corrupción.
El futuro: de los metadatos a la inteligencia predictiva
La publicación de datos abiertos no es un punto final, sino un punto de partida. Ahora, el verdadero desafío de cualquier institución pública es transformar los datos abiertos y metadatos en mecanismos de inteligencia institucional.
El siguiente paso en este camino es la incorporación de inteligencia artificial y algoritmos predictivos que puedan procesar grandes volúmenes de datos y extraer conocimiento en tiempo real.
El concepto de gobierno abierto ya no puede limitarse solo a la transparencia. Ahora, debe incluir la capacidad de interpretar, analizar y anticipar el comportamiento de los sistemas públicos. Esto solo será posible mediante el uso estratégico de metadatos.
Conclusión: un nuevo pacto por la inteligencia pública
Si en 1766 Anders Chydenius sembró la semilla de la transparencia con la primera ley de acceso a documentos públicos, hoy nos toca a nosotros escribir el siguiente capítulo. Los compromisos de acceso a la información pública no solo deben garantizar el acceso a la información, sino transformar esa información en conocimiento útil para la sociedad.
Estamos ante una oportunidad histórica para redefinir la relación entre ciudadanía e instituciones. El desafío es claro: pasar de la simple apertura de datos a la creación de un sistema de inteligencia pública basado en metadatos, interoperabilidad y análisis predictivo.
El futuro de la justicia abierta y la gestión pública ya no se trata solo de transparencia, sino de comprensión, predicción y acción.
La pregunta es: ¿estamos listos para este nuevo paradigma? Este y otros temas vinculados a la innovación de la gestión pública son abordados en el Máster en Dirección en la Gestión Pública de UNIR.
(*) Víctor Bonilla Ortega es director académico del Máster en Dirección y Gestión Pública de UNIR.
(1) Cambio de paradigma, pasando de la orientación al documento a la orientación al dato.
(2) Derecho de Defensa en España.
- Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
- Facultad de Derecho