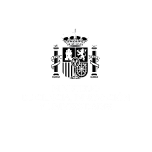Carolina Sierra Castillo
En el Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción se estudian el origen y la lógica de este fenómeno a partir de la evidencia empírica y el razonamiento crítico. ¿Se ha banalizado el discurso anticorrupción en los programas políticos? Este es el primer capítulo de una serie de diez.

“Todos los gobiernos roban”. Este es, posiblemente, el mito más extendido y, a la vez, uno de los más corrosivos para la democracia contemporánea. La expresión parte de una presunción de inevitabilidad que desactiva cualquier estándar exigible de integridad pública. En lugar de fomentar la transparencia y la vigilancia ciudadana, promueve una lógica resignada: si la corrupción es estructural e ineludible, entonces más vale que “roben los nuestros”, o que “roben, pero hagan”, o incluso “que roben pero que la economía vaya bien”, o que “roben, pero repartan”.
El problema de este mito no es solo discursivo: anula la capacidad crítica de la ciudadanía, legitima el uso privado de los recursos públicos como algo natural al ejercicio del poder y favorece el relativismo moral. Así, se debilitan los mecanismos de control social, se diluye la frontera entre lo público y lo privado, y se perpetúa una cultura de cinismo y desafección democrática que bloquea cualquier intento serio de reforma institucional.
En otras palabras, nos enfrentamos al fenómeno de la banalización de la corrupción: se la acepta como parte del paisaje político.
Esta actitud puede entenderse desde dos enfoques. Por un lado, en contextos de baja confianza en las instituciones, las personas tienden a justificar el comportamiento de funcionarios que favorecen a su propio grupo, incluso si actúan al margen de la ley. En estos casos, el funcionario no opera guiado por el interés público, sino por la lealtad hacia una causa o identidad compartida. Lo importante no es que cumpla la ley, sino que actúe “por los nuestros” [1].
Por otro lado, cuando la corrupción se percibe como un fenómeno generalizado, las personas tienden a asumir que cualquiera haría lo mismo en su lugar (Persson, Rothstein y Teorell, 2013). En ese contexto, abstenerse de prácticas corruptas parece ingenuo, y denunciarlas, inútil. Esto da lugar a un círculo vicioso de normalización e inacción.
Este mito, al instaurar una cultura de baja expectativa ética, debilita la democracia al reducir la exigencia ciudadana a un cálculo de conveniencia. Cuestionar esta idea no implica negar la existencia real y grave de la corrupción, sino reclamar una narrativa diferente, una en la que el cumplimiento de la ley y la ética pública no dependa de la afiliación política, sino del compromiso con el interés general.
Esto plantea preguntas fundamentales desde la ética cívica: ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a combatir la corrupción cuando eso implica ver afectados algunos de nuestros intereses individuales o inmediatos? ¿Estamos dispuestos, como ciudadanos, a anteponer el interés colectivo —la integridad del sistema, la equidad en el acceso a derechos, el buen uso de lo público— por encima de beneficios personales, lealtades políticas o ventajas particulares?
Es cada vez más frecuente —y preocupante— observar cómo, en muchos contextos, la política se convierte en una coartada para distorsionar el sentido del derecho. Cuando un funcionario público es investigado por corrupción, la defensa no siempre se basa en los hechos o el marco legal, sino en el relato de una supuesta persecución política. Y cuando se trata del adversario político, entonces el discurso cambia: la exigencia de justicia se convierte en un acto urgente, casi moralmente inevitable.
Este doble rasero no solo es incoherente, sino que erosiona la legitimidad del sistema jurídico. Porque si todo proceso judicial puede deslegitimarse diciendo que “es político”, y si toda denuncia contra “los nuestros” es “un ataque oportunista”, entonces el derecho deja de ser un marco común de reglas y se vuelve un campo de batalla discursiva al servicio de intereses partidistas.

Esta confusión entre política y derecho no es nueva, pero en tiempos de polarización y redes sociales, se intensifica y se simplifica peligrosamente. La ciudadanía ya no distingue con facilidad entre una acción penal legítima y una instrumentalización del sistema judicial.
Frente a esto, es necesario recuperar una distinción fundamental: el derecho no puede estar al servicio de la política, ni la política puede servir como excusa para evitar el control del poder. Cuando permitimos que esa frontera se diluya, no solo protegemos a los corruptos: debilitamos las bases mismas del Estado de derecho.
Estas preguntas, lejos de buscar respuestas simples, invitan a reflexionar sobre el tipo de cultura política que alimentamos cuando toleramos —o justificamos— actos que socavan la confianza en las instituciones.
En el máster de UNIR abordamos el fenómeno de la corrupción desde una perspectiva multidisciplinar, que incluye tanto el análisis penal y la detección de riesgos en el sector privado, como el estudio de la ética en la gestión pública, la transparencia, el buen gobierno y, de manera destacada, el papel de la ciudadanía como agente de cambio. Nos interesa comprender la corrupción no solo como una violación legal, sino también como un problema cultural e institucional que exige una reflexión ética profunda y una respuesta colectiva comprometida.
Con este artículo se inicia la serie “Los diez mitos que silencian la corrupción”. Se trata de una colección de artículos mensuales que buscan denunciar mitos o creencias profundamente arraigadas en el imaginario social que, lejos de contribuir a su erradicación, tienden a normalizarla, restarle gravedad o justificar prácticas que debilitan la transparencia y erosionan los fundamentos del Estado de derecho.
Con esta serie se busca promover una reflexión que resulta especialmente necesaria en un momento en que, paradójicamente, el discurso anticorrupción ocupa un lugar destacado en la agenda pública y electoral. En los últimos años, el término “corrupción” se ha convertido en una consigna repetida por casi todos los políticos, sin importar su ideología. Sin embargo, muchos de ellos, una vez en el poder, reproducen prácticas clientelistas, nepotistas, directamente ilícitas. Así, las promesas de “tolerancia cero” coexisten con escándalos que involucran a líderes de todos los espectros ideológicos. En resumen, el discurso anticorrupción se ha institucionalizado, pero también banalizado.
[1] Sobre la teoría del agente-principal ver entre otros Klitgaard, 1988.
(*) Carolina Sierra Castillo es doctora en Derecho, magister en Cultura Jurídica: Seguridad, Justicia y Derecho, y coordinadora académica del Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción de UNIR.
- Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
- Facultad de Derecho