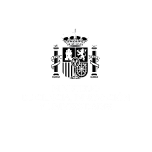Francisco Oleo
El suicidio es ya la tercera causa de muerte entre los jóvenes en el mundo. El codirector del centro ISNISS, Luis Fernando López, analiza sus causas, los factores de riesgo y cómo prevenirlo. “No es inevitable, aunque no siempre llegamos a tiempo”, advierte.
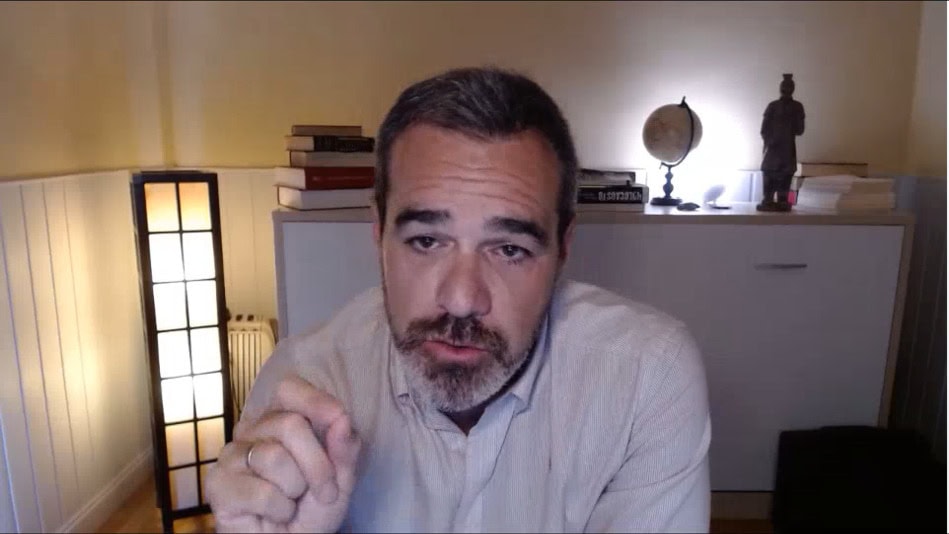
Uno de los grandes mitos que rodean al suicidio es que hablar de él lo provoca. “Eso es falso”, afirma con rotundidad el psicólogo clínico Luis Fernando López Martínez. “La evidencia científica ha demostrado que poner palabras al sufrimiento ayuda a aliviar la soledad de quien lo padece”, asegura. Por eso, romper el silencio es vital para derribar este estigma.
Tanto en las aulas como en los hogares, es muy importante hablar del suicidio con naturalidad, sin tabúes. “Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Y debemos transmitir ese mensaje con claridad”, destaca este experto.
Luis Fernando López es codirector general de ISNISS Psicología y Formación, un centro especializado que nació en 2019 con la misión de investigar, formar y atender. “Observábamos un aumento de conductas autolesivas y suicidas vinculadas al entorno digital y sentimos la necesidad de crear un espacio especializado que uniera investigación, prevención, formación y atención clínica”, recuerda.
Este profesional de la salud mental y el bienestar emocional, que también es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y del Experto en Conducta Suicida de UNIR, un programa universitario dirigido exclusivamente a profesionales de la salud, acaba de volver de un evento internacional en México con más de 300 expertos en salud mental y del ámbito social, donde impartió una masterclass sobre la influencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la conducta autolesiva y suicida en población adolescente.
Además de la dirección de ISNISS, es el responsable de su Área Sanitaria, donde se combina psicoterapia especializada, formación en prevención y sensibilización social. “No solo trabajamos desde la clínica, sino también desde la educación y la difusión. Generamos recursos prácticos para familias, docentes y profesionales sanitarios”. El objetivo es ofrecer una visión integral, porque “el suicidio juvenil no se previene únicamente desde la consulta, sino generando también redes de apoyo y formando a quienes conviven con los adolescentes”.
UNIR Revista acompaña este experimentado profesional de la salud mental en un viaje profundo por las causas, los síntomas, los contextos y las posibles soluciones a una tragedia que se cobra cientos de vidas cada año. El suicidio juvenil es ya la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en el mundo, tras las lesiones por traumatismos y la violencia interpersonal. En España, los datos son alarmantes y la tendencia no se estabiliza. Es un problema de primera magnitud que ejemplifica uno de nuestros mayores fracasos como sociedad.
Cifras que duelen
Según la Organización Mundial de la Salud, más de 720.000 personas mueren por suicidio cada año en el mundo. En España, en 2023, se registraron 4.116 muertes por esta causa, la cifra más alta desde que existen registros. De ellas, 354 correspondieron a jóvenes entre 15 y 29 años, y 10, a menores de 15.
“Una de las principales preocupaciones es cómo evoluciona el suicidio entre los adolescentes y jóvenes”, explica López Martínez. “En 2023, de esa cifra total de suicidios entre personas de 15 a 29 años en nuestro país, 256 fueron hombres y 98 mujeres. Aunque representan un porcentaje menor en comparación con grupos de mayor edad, la carga emocional y social de estas muertes es especialmente significativa. Y en el grupo de adultos jóvenes de 24 a 29 años, en 2021 la tasa estandarizada fue de 5,75 por cada 100.000 habitantes”, revela.
“Fallecen significativamente más hombre que mujeres, pero ellas registran una tasa de tentativas tres veces superior a los varones”.
La mortalidad por suicidio presenta un marcado sesgo de género, la llamada paradoja de género, en la que fallecen significativamente más hombres que mujeres. Sin embargo, las mujeres registran una tasa de tentativas aproximadamente tres veces superior a la de los varones. “Esta disparidad se explica, en parte, por la elección de métodos menos letales. Si las mujeres emplearan estrategias de autólisis con la misma letalidad que los hombres, las cifras de muertes por suicidio alcanzarían niveles aún más elevados y devastadores”.
Una emergencia silenciosa
Hoy los adolescentes conviven con presiones sociales, académicas y digitales que generaciones anteriores ni siquiera imaginaron, y el suicidio juvenil se ha convertido en una de las grandes emergencias de salud pública. “El suicidio juvenil nunca es inevitable por definición. Siempre hay oportunidades de prevención”, sostiene López Martínez, que tiene mirada clínica, pero también muy humana; un discurso riguroso, pero empático; y un mensaje claro, pero también urgente: “Cada señal de alarma cuenta”, asegura.
“El suicidio juvenil nunca es inevitable por definición. Siempre hay oportunidades de prevención”.
La evolución del suicidio juvenil no sigue una línea recta. “Es un fenómeno que ha estado presente desde siempre, pero que hoy se manifiesta de formas nuevas y más visibles”, señala el psicólogo y docente de UNIR. La hiperconectividad, la presión por la imagen, el aislamiento social y la exposición constante a las redes sociales han transformado la manera en que los jóvenes expresan su sufrimiento.
Durante la pandemia de Covid-19 se produjo un repunte notable de autolesiones y tentativas de suicidio. “No estamos peor que nunca, pero sí estamos viendo nuevas formas de sufrimiento que afectan con mayor intensidad”, advierte.
Y aunque el problema es global, no afecta por igual a todas las culturas. “El 70% de los suicidios ocurren en países con ingresos bajos y medios”, revela. Aunque las sociedades más avanzadas tampoco se quedan atrás. “En Corea del Sur o Japón, por ejemplo, las expectativas académicas son tan exigentes que las tasas son especialmente altas. En España, aunque las cifras son más bajas, la tendencia no se estabiliza”.
El camino hacia el suicidio en la adolescencia suele ser gradual. Según López Martínez, “nunca es un gesto repentino ni aislado. Suele comenzar con un malestar emocional muy acusado, una tristeza persistente, baja autoestima, sensación de vacío, de no pertenecer a ningún lugar”.
A esto se suman factores externos como el acoso escolar, las presiones académicas, los conflictos familiares, la discriminación por identidad de género o etnia, y el uso problemático de las redes sociales. “Cada herida pesa más en una etapa donde la identidad está en construcción”, dice este especialista.
Pero entre tanto sufrimiento también hay esperanza. “La prevención es posible y muchas veces eficaz, si se detecta a tiempo. A veces basta con que un adulto significativo pregunte con calma: ‘¿Qué te está pasando?’”, comenta.
“La prevención es posible y eficaz si se detecta a tiempo. A veces basta con que un adulto significativo pregunte con calma: ‘¿Qué te está pasando?’”.
La importancia de escuchar
Uno de los pilares fundamentales en la prevención del suicidio juvenil es la escucha activa. El codirector del centro ISNISS insiste en que “escuchar para entender” no es lo mismo que oír. “Muy a menudo los adolescentes sienten que los adultos solo oyen sus palabras sin detenerse a comprender lo que quieren decir, lo que hay detrás de ellas”.
En su amplia experiencia clínica, ha visto cómo una simple pregunta puede abrir una rendija de luz. “Recuerdo el caso de una adolescente que, tras semanas de aislamiento, se sinceró con una profesora de su colegio. Esa docente supo escuchar sin juzgar, canalizó la situación hacia un servicio especializado y logró que la chica recibiera ayuda. Hoy estudia en la universidad”.
Pero López Martínez también ha acompañado a profesionales en situaciones muy complejas. “Son muchas las supervisiones en la que trabajamos con pacientes muy heridos. Recuerdo el caso de un chico que, a pesar de recibir apoyo, no logró superar el dolor. El silencio, la vergüenza y el miedo resultaron más fuertes que la confianza, y finalmente decidió poner fin a su vida. El impacto en el equipo fue devastador”, relata, dejando entrever la carga emocional que estos procesos generan incluso en profesionales con amplia experiencia. Yo tampoco puedo evitar continuar la entrevista con un nudo en la garganta.
El entorno siempre es esencial
No hay una sola causa ni explicación de un suicidio. La conducta suicida es multifactorial. “Los adolescentes no viven en un vacío. Están profundamente marcados por los adultos que los rodean, por sus iguales y por la sociedad en la que crecen”, afirma.
Cuando en casa o en la escuela no encuentran escucha activa, cuando las relaciones están atravesadas por el acoso, el rechazo o la superficialidad, el terreno se vuelve más frágil. “Vivimos en una cultura donde prima la inmediatez, la competitividad y la apariencia. Y la tecnología multiplica la comparación constante y la exposición pública”.
Como él mismo deja claro, no se trata de culpar a los adultos o a las redes sociales, sino de entender que conforman el entorno que puede sostener o debilitar a los jóvenes. “El gran reto está en recuperar espacios de vínculo y confianza donde los adolescentes se sientan acompañados y reconocidos”.
Redes sociales: entre la luz y las sombras
Para los adolescentes, el universo digital no es un añadido, sino una parte central de sus vidas. “Las redes sociales son la plaza pública donde se relacionan, se muestran y buscan su lugar”, explica. Y eso tiene una cara luminosa, pero también una muy sombría.
“Las redes sociales tienen una cara luminosa y otra muy sombría, porque el mismo espacio que puede contener, también puede aislar. El gran reto está en recuperar espacios de vínculo y confianza donde los adolescentes se sientan acompañados y reconocidos”.
Entre los aspectos positivos, este experto destaca que las redes sociales “ofrecen espacios de pertenencia para quienes se sienten diferentes o aislados. Muchos jóvenes encuentran comunidades donde se sienten aceptados y dónde pueden acceder a información y a recursos relacionados con la salud mental”.
Pero los riesgos son evidentes. Según sostiene, “la exposición constante multiplica la comparación social, genera dependencia del reconocimiento externo y miedo a quedarse fuera. Esto lo conocemos como FOMO, el miedo a perderse algo”.
Además, por internet circulan contenidos peligrosos que idealizan la autolesión o el suicidio. “El algoritmo amplifica lo más impactante, aunque sea dañino. El mismo espacio que puede contener, también puede aislar”, señala.
Inteligencia artificial: ¿aliada o amenaza?
Y la irrupción de la inteligencia artificial ha añadido una nueva capa de complejidad a este grave problema. “La IA se ha colado en casi todo: buscadores, filtros, chats, aplicaciones. No es una herramienta más, sino un cambio profundo en cómo nos relacionamos y construimos nuestra identidad”, dice.
“La inteligencia artificial no es una herramienta más, sino un cambio profundo en cómo nos relacionamos y construimos nuestra identidad. La confusión entre lo humano y lo artificial puede provocar mucho daño. Es necesario regular”.
El profesor de UNIR reconoce su potencial: “Puede facilitar el aprendizaje, personalizar apoyos educativos y detectar señales tempranas de sufrimiento psicológico en redes sociales”. Pero también advierte de los problemas añadidos que trae consigo: “Puede amplificar la desinformación, reproducir estereotipos dañinos y generar relaciones de dependencia con asistentes virtuales que simulan escucha y apoyo”.
En adolescentes vulnerables, esto puede acentuar el aislamiento. Según López Martínez, “la confusión entre lo humano y lo artificial puede provocar mucho daño. Si no regulamos su uso, corremos el riesgo de que los algoritmos decidan qué vamos a ver, pensar e incluso sentir”.
Familias y escuelas: los primeros detectores
La prevención del suicidio juvenil no es tarea exclusiva de los profesionales de la salud mental. “Los centros educativos y las familias son los primeros detectores”, afirma este especialista. “Los adolescentes pasan muchas horas al día en el colegio, rodeados de adultos que pueden observar cambios en su comportamiento, en su rendimiento o en su estado emocional”.
Por eso, insiste en que la escuela no debe convertirse en un espacio clínico, pero sí en un entorno sensible y contenedor. “Es urgente formar al profesorado para identificar señales de alarma: cambios bruscos de carácter, aislamiento, expresiones de desesperanza. Y también es necesario integrar programas de educación emocional y convivencia en los colegios”.
“Crear un hogar donde se pueda hablar del malestar sin miedo es fundamental. Y la escuela debe ser un entorno sensible, no clínico. Es urgente formar al profesorado para identificar señales de alarma”.
En casa, el papel de las familias es igual de crucial. El director del ISNISS considera que “crear un hogar donde se pueda hablar del malestar sin miedo al castigo o a la incomprensión es fundamental. Preguntar con delicadeza, estar disponibles, acompañar el uso de redes sociales… Son gestos sencillos, pero decisivos”.
La formación, una poderosa herramienta de prevención
Para López Martínez, la formación es una de las herramientas más poderosas para prevenir el suicidio. “Cuando formamos a docentes, sanitarios o familias, les damos conocimientos, habilidades y sensibilidad para reconocer señales de alarma y actuar con rapidez”.
Muchos casos podrían haberse detectado antes si los adultos hubieran sabido interpretar ciertas señales. Cambios de conducta, publicaciones en redes, lenguaje eufemístico… “La formación rompe el miedo, el desconocimiento y los mitos”, subraya con insistencia.
“La formación en el presente construye futuros diferentes. Sin salud mental, no hay salud; y sin salud, a la larga, no hay sociedad”.
Y no solo tiene un impacto inmediato. “La formación en el presente construye futuros diferentes. Una sociedad que forma a sus profesionales debe hablar también de salud mental. Porque sin salud mental no hay salud, y sin salud, a la larga, no hay sociedad”, concluye.
- Facultad de Ciencias de la Salud