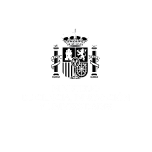Verónica López Fernández
Cada 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Signos, una fecha que invita a reflexionar sobre el valor de estas lenguas visuales y gestuales. Aunque suelen asociarse a personas con discapacidad auditiva, sus beneficios son mucho más amplios.

La lengua de signos no solo es un puente para la inclusión de personas sordas o con pérdida auditiva, sino también una herramienta eficaz en la intervención con personas con afasia, apraxia del habla, Trastorno del Espectro Autista (TEA), daño cerebral adquirido e incluso en el desarrollo del lenguaje en la infancia temprana.
Sin embargo, persisten ciertos mitos que dificultan su uso social. Uno de los más comunes es pensar que la lengua de signos es solo una “traducción gestual” del español o de cualquier lengua oral. Nada más lejos de la realidad: se trata de una lengua natural, con gramática propia, estructuras sintácticas complejas y riqueza léxica. Los signos empleados tienen sus propios parámetros.
Otro prejuicio frecuente es creer que el uso de signos puede “retrasar” el habla en niños con dificultades de comunicación. La evidencia científica demuestra lo contrario: los signos no sustituyen el lenguaje oral, sino que lo complementan y facilitan el desarrollo de competencias lingüísticas y cognitivas. En casos como las afasias, la lengua de signos puede convertirse en una vía alternativa y eficaz para recuperar o mantener la comunicación.
También es importante desterrar la idea de que solo las personas sordas se benefician de estas lenguas. Su uso se ha extendido a múltiples ámbitos terapéuticos y educativos, demostrando que la lengua de signos es un recurso versátil para mejorar la calidad de vida de diversas poblaciones.
Usos más allá de la sordera
En personas con afasia, por ejemplo, como consecuencia de un accidente cerebrovascular u otra lesión neurológica, los signos pueden convertirse en un canal alternativo de comunicación mientras se recuperan las funciones del lenguaje oral. Su carácter visual y motor permite sortear dificultades en la producción de palabras y mantener la interacción social.
En casos de apraxia del habla infantil, los signos ofrecen un apoyo crucial. Mientras el niño desarrolla la planificación motora necesaria para articular sonidos, los signos le permiten expresar deseos, necesidades y emociones, evitando la frustración comunicativa. Este aspecto es fundamental, ya que se mantiene abierto el canal de comunicación y la percepción de control, tan necesaria para una comunicación eficaz.
En personas con TEA, la lengua de signos o los sistemas aumentativos y alternativos basados en signos facilitan la comprensión y la expresión, reducen las conductas disruptivas asociadas a la falta de comunicación y promueven la interacción social, empleándose de manera bimodal.
Además, en personas con daño cerebral adquirido o discapacidad intelectual, los signos funcionan como un apoyo multimodal que enriquece el aprendizaje y favorece la autonomía.
Incluso en niños sin diagnóstico clínico, la introducción temprana de signos favorece el desarrollo del lenguaje, mejora la atención conjunta y estimula habilidades cognitivas como la memoria y la categorización.
Educación y personalización
En el ámbito educativo, los signos no deben entenderse como un recurso limitado a la “traducción” de palabras sueltas, sino como un vehículo para construir competencias narrativas, semánticas y pragmáticas. Esto implica diseñar materiales visuales específicos, contar con intérpretes, formar al profesorado y crear entornos inclusivos donde la lengua de signos sea reconocida como legítima.
No todos los estudiantes presentan las mismas necesidades. Un niño con sordera profunda, otro con TEA y un tercero con apraxia tendrán perfiles neuropsicológicos distintos. Personalizar la intervención requiere conocer la lengua de signos como herramienta flexible y adaptarla a cada caso.
Una lengua, por tanto, con superpoderes
La lengua de signos también tiene un papel en la cultura, el arte y la vida cotidiana. En proyectos teatrales, musicales y audiovisuales se integra cada vez más, demostrando que el lenguaje visual puede enriquecer la experiencia estética de todos, no solo de la comunidad sorda. Aprender lengua de signos, incluso sin tener contacto directo con personas sordas, significa abrirse a otra forma de percibir y comprender el mundo.
Reconocer y difundir los usos de la lengua de signos más allá de la sordera es urgente. Implica desmontar mitos, formar a profesionales, incluirla en los currículos educativos y verla como un recurso válido en múltiples contextos clínicos y sociales. No es una alternativa menor ni un “último recurso”: es una lengua natural, eficaz y científicamente avalada que mejora la comunicación, reduce la exclusión y promueve la empatía.
El derecho a comunicarse es universal. Apostar por la lengua de signos como herramienta de inclusión y desarrollo humano no es solo una necesidad para la comunidad sorda, sino una oportunidad para todos.
(*) Verónica López Fernández. Doctora en Psicología, experta en Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento. Directora del M.U Educación Especial de UNIR.
Enlaces de interés
Fundación CNSE. (s.f.). Lengua de signos española. CNSE – Fundación para la Supresión de las Barreras de Comunicación. Recuperado de https://www.cnse.es/index.php/lengua-de-signos
López Fernández, V. (2020). La lengua de signos como herramienta de intervención en dificultades del lenguaje. Dialnet. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7453816
Trettenbrein, P. C., Papitto, G., Friederici, A. D., & Zaccarella, E. (2020). Functional neuroanatomy of language without speech: An ALE meta-analysis of sign language. Human Brain Mapping, 42(3), 699–712. https://doi.org/10.1002/hbm.25254
- Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades