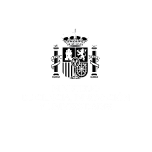Manuel Sánchez Moreno
El historiador, investigador y docente de UNIR, Manuel Sánchez Moreno, hace un llamamiento urgente para reimaginar y reconstruir el sistema internacional sobre las bases de la solidaridad, sostenibilidad, justicia y cooperación efectiva.

Con el recuerdo de la Cumbre de la OTAN, se celebró poco después la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo en Sevilla (FFD4). Un encuentro donde líderes mundiales abordaron cómo reconfigurar la arquitectura financiera internacional y movilizar los recursos necesarios para cumplir los objetivos fijados en la Agenda 2030.
Las cifras no son muy halagüeñas. Mientras que en 2022 se destinaron 7 billones de dólares de recursos públicos a financiar los combustibles fósiles, en 2023 el gasto militar ascendió a 2,44 billones de dólares y ahora se pide el 5% del PIB, al tiempo que había unos 25 billones de dólares de riqueza y beneficios empresariales sin tributar en paraísos fiscales, se estima que la brecha de financiación para alcanzar el cumplimiento de la Agenda 2030 puede ser de hasta 4 billones de dólares anuales. A esto se suma el cierre de la agencia estadounidense de cooperación (USAID), que en 2023 aportó el 40 % de ayuda humanitaria, cifra perdida desde ahora.
Aunque la eliminación de USAID es la noticia más mediática, derivada de las políticas ultranacionalistas de Trump, la realidad es que los datos del Comité de Ayuda al Desarrollo muestran que, por primera vez desde 2017, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) global desciende un 7,1%; una tendencia muy preocupante en un contexto mundial de graves crisis que afectan a millones de personas en todo el mundo.
La AOD española, a pesar de un ligero aumento, continúa lejos de sus compromisos: con un 0,25% de la renta nacional bruta destinada a esta política pública, sigue muy por debajo de la media europea (0,47%) y apartada de la senda marcada por la Ley de Cooperación que establece el 0,7% para 2030.
De momento, este tema parece que va a seguir sin un incremento o evolución favorable. Es un tema no prioritario. No hay más que ver el desfile de mandatarios de la Unión Europea en la cumbre de la OTAN frente a la ausencia de los mismos en la cumbre de Financiación, o la negativa de Estados Unidos a mandar una delegación.

Aun así, más de 50 jefes de Estado firmaron el Compromiso de Sevilla, con más de 130 iniciativas concretas para cerrar una brecha anual de financiación de unos 4 billones de dólares para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También se creó la Plataforma de Acción de Sevilla, incluyendo alianzas para aliviar el estrés fiscal, aumentando la tributación a superricos y movilizando bonos verdes. Se instó a triplicar la capacidad de préstamo de los bancos multilaterales antes de 2035.
Finalmente destacamos la creación del Foro de Países Deudores, para coordinar estrategias, intercambio de datos y principios responsables de endeudamiento. Tema este en el que la Iglesia católica se mostró muy proactiva con plataformas, documentos preparatorios y propuestas concretas, pidiendo el fin de la deuda externa de los países en vías de desarrollo. En este sentido sólo se lograron unas insuficientes cláusulas vinculadas al clima en contratos de deuda y a mecanismos de canje deuda-desarrollo.
La sociedad civil ha recibido estos resultados con cierto escepticismo y crítica ante la falta de apuestas decididas en el rescate de deuda y acción climática, así como la escasa representación de voces africanas y de la sociedad civil en la toma de decisiones.
Este es un mal de las cumbres mundiales, especialmente desde los atentados del 11-S y la reconfiguración del panorama internacional en torno a la seguridad y no al desarrollo, sobre lo que luego iremos. Se trata de compromisos formales que no se traducen en medidas reales. Aún así, la mencionada Plataforma de Acción, supervisada por un Grupo Interinstitucional de Seguimiento, contará con un monitoreo de implementación y una evaluación anual.
Todo esto hay que ponerlo en un contexto global bien complejo y de cambios rápidos: en un momento de creciente recorte de ayuda, tensiones geopolíticas y ola de multilateralismo en riesgo. Los países están dando prioridad a problemas internos, como la ayuda a los refugiados dentro de sus fronteras, la persistente reconstrucción post-COVID-19 y las cuestiones de defensa y rearme internacional frente a conflictos como Ucrania o Gaza.
Por su lado, las instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial o los bancos regionales no están adaptadas para responder a crisis múltiples como la climática, pandemias y guerras regionales. El ascenso de determinados gobiernos que han impulsado narrativas contrarias al multilateralismo y a la solidaridad internacional, tampoco ha sido positivo.
Debemos destacar también el sobreendeudamiento de muchos países en vías de desarrollo, junto con sistemas tributarios ineficientes o permeables a la corrupción. Además muchos países se enfrentan a pérdidas y daños por fenómenos climáticos extremos, lo que agrava sus necesidades de financiación. Y por si fuera poco, las grandes corporaciones y élites económicas suelen eludir impuestos mediante paraísos fiscales, erosionando la base tributaria en estos países.
Todo ello unido a la falta de equidad en la toma de decisiones en organismos como el FMI o el Banco Mundial, donde las potencias tienen mayor peso. Y a que las inversiones privadas se concentran en países de renta media con menos riesgo. No interesa invertir en la cobertura de las necesidades humanas (derechos humanos) básicas.
La crisis de financiación para el desarrollo no es sólo por falta de dinero, sino por una arquitectura financiera desigual, falta de voluntad política y condiciones estructurales injustas. A menos que se reforme el sistema y se movilicen recursos nuevos (tributación global, condonación de deuda, financiación climática justa), los países más vulnerables seguirán atrapados entre promesas vacías y necesidades crecientes. E iniciativas como la Cumbre de Sevilla seguirán siendo soluciones para convivir sosteniblemente con estos problemas estructurales. Como vemos, es un fallo multisistema potenciado, en parte, por el auge de los nacionalismos en la última década. Frente a todo esto deberíamos recordar dos cuestiones: una referida a la seguridad humana y otra al cuidado de la casa común.
Cuando los reclamos de seguridad internacional implican un descenso de la financiación del desarrollo y un cuestionamiento de la cooperación internacional para lograr un mundo más sostenible y equitativo, habría que recordar los retos que el secretario general de Naciones Unidas marcó en el Informe Nuestra Agenda Común. La consideración de la pobreza global como una amenaza para la seguridad, y por tanto la necesaria recuperación del concepto de seguridad humana que, desde un punto integral, ponga sobre la mesa que seguridad no es sinónimo de rearme.

Por su lado, el cuidado de la casa común es una propuesta del papa Francisco en la encíclica Laudato si’. Se fundamenta en la justicia ambiental: todas las personas, independientemente de su origen étnico, nivel socioeconómico o lugar de residencia, deben tener el mismo acceso a un ambiente limpio y saludable, y no deben estar expuestas a riesgos ambientales.
En esencia, busca corregir las desigualdades en la distribución de los beneficios y cargas ambientales entre diferentes grupos sociales. También propone a la ecología integral como un enfoque holístico que considera la interconexión entre la naturaleza y el ser humano, en línea con la cosmovisión de desarrollo y “buen vivir” de los pueblos indígenas. La encíclica reconoce que los problemas ambientales y sociales están intrínsecamente relacionados. Va más allá de la protección ambiental tradicional, abarcando dimensiones económicas, políticas, culturales, sociales y éticas, es decir un desarrollo sostenible e integral.
Son dos poderosas propuestas que hacen un llamamiento urgente para reimaginar y reconstruir el sistema internacional sobre las bases de solidaridad, sostenibilidad, justicia y cooperación efectiva. Nos va la supervivencia en ello.
(*) Manuel Sánchez Moreno es coordinador académico del Máster Universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo: Gestión y Dirección de Proyectos de UNIR. Historiador y doctor en Ciencias Jurídicas. Máster en Cooperación al Desarrollo y gestión de ONGD. Máster en Derechos Humanos y Democratización. Tiene experiencia en docencia, investigación y gestión de proyectos de derechos humanos, género y desarrollo.
- Facultad de Artes y Ciencias Sociales