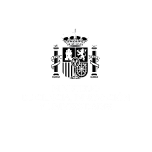Sara Puerto
Un estudio liderado por UNIR muestra que, tras un periodo de seis meses, los roles se cronifican y arraigan en las dinámicas sociales de los adolescentes, perpetuándose como una forma estable de violencia entre iguales.

Los adolescentes que son víctimas de ciberacoso tienden a convertirse en ciberobservadores e incluso en agresores seis meses después, según concluye un estudio longitudinal con más de mil menores, elaborado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), junto con investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
El estudio muestra que los tres roles principales en el ciberacoso: cibervíctima, ciberagresor y ciberobservador tienden a estabilizarse en el tiempo. Esta cronificación de los roles sugiere que el ciberacoso no es un evento aislado o esporádico, sino que puede arraigar en las dinámicas sociales de los adolescentes, incluso en sus relaciones fuera del contexto online.
De esta forma, ser cibervíctima, ciberagresor o ciberobservador en un momento dado predice continuar siéndolo en el futuro.
La investigación resulta pionera en su enfoque sobre el papel de quienes presencian el ciberacoso (ciberobservadores), pues si bien la ciberagresión y la cibervictimización han sido ampliamente estudiadas, la figura del ciberobservador (ciberbystander) ha recibido escasa atención por parte de la investigación científica.
Este estudio, realizado en tres fases con aproximadamente seis meses de diferencia entre cada una, viene a llenar este vacío, ofreciendo una visión sobre cómo interactúan los tres roles y se mantienen estables a lo largo del tiempo.
El equipo de investigadores contó con una muestra de 1.052 estudiantes españoles (43,7% chicos, 56,3% chicas) de edades comprendidas entre los 11 y los 17 años, procedentes de 12 escuelas en siete regiones diferentes de España.
La influencia de las conductas de riesgo online
El estudio revela que el ciberacoso no es solo un evento ocasional, sino que a menudo se arraiga en las interacciones sociales de los adolescentes y que se mantiene en el tiempo perpetuándose en algunos casos como una forma estable de violencia entre iguales.
Esta persistencia se puede explicar por diversos factores. Las experiencias de ciberacoso pueden inhibir el desarrollo de habilidades sociales de los adolescentes, lo que dificulta que se relacionen adecuadamente con sus pares y fomenta estilos de interacción disfuncionales, que aumentan la probabilidad de futuras cibervictimizaciones.
Además, su participación en conductas de riesgo online, como compartir información personal o interactuar con desconocidos, puede ahondar aún más en la persistencia de este rol.
La dificultad de los adultos para detectar estas situaciones y, por ende, para proporcionar apoyo, también contribuye a esta falta de protección.
Ciberagresor, empoderado por el entorno digital
Por otro lado, la ciberagresión se mantiene en el tiempo porque las particularidades del entorno digital, como el anonimato y la accesibilidad de los ataques, pueden empoderar al agresor. Si un ciberagresor busca visibilidad, poder o estatus, puede lograrlo intimidando a otros, y el apoyo público (o la falta de desaprobación) puede reforzar estas conductas. Además, la complicidad de los ciberobservadores puede ayudar también a reforzar la conducta del ciberagresor.
Especialmente llamativos son los resultados respecto al ciberobservador, que también muestran una sorprendente estabilidad. Los adolescentes que presencian el ciberacoso y no intervienen tienden a mantener esta conducta. Este comportamiento puede ser explicado por el miedo a convertirse en la próxima víctima, sobre todo si perciben una baja capacidad para ayudar a quienes son acosados.
Conceptos psicológicos como la desconexión moral (la capacidad de las personas para transgredir normas morales sin sentir culpa) y la difusión de la responsabilidad (donde la responsabilidad se diluye en un ‘grupo sin rostro’) podría jugar un papel fundamental en esta actitud de pasividad. En un entorno online, donde el daño puede atribuirse a la conducta de otros, es más fácil que los observadores se mantengan pasivos.
Cibervictimización: un predictor crucial de la agresión y la pasividad
El estudio revela un hallazgo particularmente relevante: la cibervictimización en un momento dado predice tanto la ciberagresión posterior como la ciberobservación. Esto significa que ser víctima de ciberacoso puede llevar a los adolescentes a convertirse en ciberagresores o ciberobservadores de la violencia hacia otros.
Esta dinámica se explica por la naturaleza de las tecnologías para la relación, la información y la comunicación (TRIC). La dificultad para identificar al agresor y evitar represalias puede generar una percepción de falta de responsabilidad, llevando a que la víctima, como medio de venganza o como intento de obtener poder y estatus, termine perpetrando ciberacoso.
Además, el estrés derivado de la victimización puede conducir a una interpretación hostil de otras situaciones sociales, lo que a su vez puede derivar en ciberagresión, incluso si no está dirigida al agresor original.
“Este hallazgo es crucial, ya que subraya la naturaleza cíclica de la violencia online y la necesidad de abordar la cibervictimización como un factor de riesgo. La violencia engendra violencia y es necesario parar este círculo”, explica la investigadora del Instituto de Transferencia e Investigación de UNIR, Raquel Escortell Sánchez, primera firmante del trabajo.
“Este estudio no solo amplía nuestro conocimiento sobre las dinámicas del ciberacoso, sino que también subraya la urgencia de integrar la dimensión del ciberobservador en los esfuerzos de prevención. Al comprender que la cibervictimización puede ser un trampolín hacia la ciberagresión y la ciberobservación, podemos preparar mejores estrategias de prevención e intervención. En el futuro, es sumamente importante ahondar en los subroles del ciberobservador, ya que creemos que debe haber diferencias entre los que defienden a la víctima, los observadores pasivos y los proagresores”, señala Joaquín González-Cabrera, investigador de UNIR, autor de correspondencia y director del Grupo Ciberpsicología de UNIR, que llevó a cabo el estudio.
Implicaciones prácticas y programas de prevención
Los resultados de este estudio tienen importantes implicaciones prácticas para el desarrollo de programas de prevención del ciberacoso. Dada la estabilidad de los roles y la predictibilidad de la cibervictimización sobre la agresión y la pasividad, es fundamental que las intervenciones se centren en:
–Alfabetización digital y prevención de riesgos online: promover el uso seguro y responsable de internet desde edades tempranas es esencial para reducir la cibervictimización. Esto incluye enseñar a los adolescentes a proteger su información personal, identificar y evitar situaciones de riesgo, y saber a quién acudir en caso de acoso.
–Fomento de la empatía y la autoeficacia de los observadores: los programas de prevención deben capacitar a los observadores para que no se mantengan pasivos. Es crucial que los adolescentes comprendan el impacto de sus acciones (o inacciones) y se sientan empoderados para intervenir activamente en defensa de la víctima o para denunciar el acoso.
–Abordaje de la represalia en víctimas: es vital implementar estrategias que ayuden a las víctimas a manejar su frustración y enojo de manera constructiva, ofreciéndoles alternativas saludables a la agresión. El apoyo psicológico y las herramientas para la resolución de conflictos son claves para romper el ciclo de violencia.
–Intervenciones tempranas y continuas: dada la estabilidad de los roles a lo largo del tiempo, las intervenciones deben ser tempranas y sostenidas, abarcando diferentes etapas de la adolescencia. No basta con una campaña puntual, se requiere un compromiso a largo plazo para fomentar un entorno digital seguro y respetuoso.
–Trabajar para que los observadores se conviertan en defensores de la víctima: un entorno que proteja pacíficamente a la víctima con apoyo social y empatía reduce el refuerzo hacia el ciberagresor. Esta reducción en el refuerzo social puede relacionarse con un descenso de las acciones de violencia de esta figura.
Referencia bibliográfica:
- Escortell-Sánchez, R., Caba-Machado, V., Machimbarrena, J.M., González-Abaurrea, E., Sevilla-Fernández, D., González-Cabrera, J. (2025). Longitudinal associations between cybervictimization, cyberperpetration, and cyberbystanding: Cross-lagged panel analysis. Computers in Human Behavior Reports. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2025.100662
- facultad-ciencias-educacion-humanidades