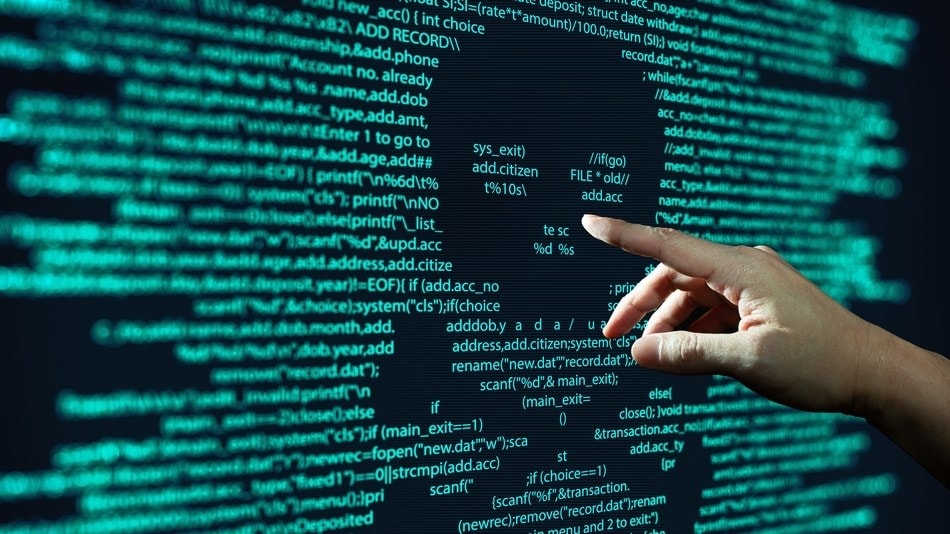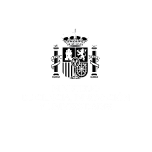David Montero Montero
David Montero, coordinador del Máster en Ciberdelencuencia de UNIR, analiza uno de los grandes éxitos en la lucha contra la ciberdelincuencia en América Latina y España. La actuación de distintos países reveló el funcionamiento de sofisticadas redes transnacionales.
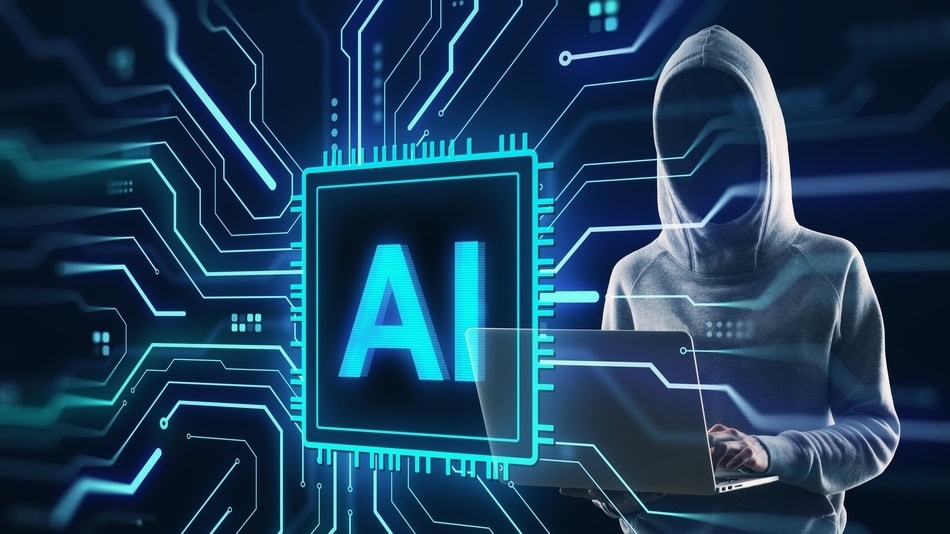
En septiembre de 2024, la Operación Kaerb marcó un hito en la lucha contra la ciberdelincuencia en América Latina y España, revelando redes transnacionales que operan con sofisticación sin precedentes. Este megaoperativo internacional, que resultó en 28 allanamientos y 17 detenciones en seis países, expone la complejidad creciente del cibercrimen en Ecuador y Colombia, donde la inteligencia artificial se ha convertido en el arma preferida de organizaciones delictivas cada vez más preparadas.
El 19 de septiembre de 2024, las autoridades de Ecuador, España, Argentina, Colombia, Chile y Perú ejecutaron simultáneamente la Operación Kaerb, denominada así por su alcance internacional y coordinación sin precedentes. Esta intervención policial no solo demostró la capacidad de respuesta conjunta de las fuerzas del orden latinoamericanas, sino que reveló la magnitud real de las redes ciberdelincuenciales que operan en la región. Con el apoyo de Europol, El PAcCTO y AMERIPOL, el operativo desmanteló una plataforma que operaba desde hace cinco años bajo diferentes dominios, acumulando más de 2.000 usuarios registrados y afectando aproximadamente 483.000 víctimas, de las cuales 42.000 correspondían únicamente a Ecuador.
El impacto de este operativo trasciende las cifras: entre los elementos incautados se encontraron 669 teléfonos celulares de alta gama, 38 computadoras, 34 discos duros, cuentas en plataformas de criptomonedas como Binance, y sistemas digitales especializados en el desbloqueo de dispositivos móviles. Estos hallazgos confirman la sofisticación tecnológica alcanzada por los grupos delictivos, que han logrado industrializar procesos de apropiación fraudulenta, robo de datos y extorsión digital a escala internacional.
Revolución criminal: cuando la IA democratiza el delito digital
Los datos más recientes del Ministerio del Interior de Ecuador, publicados en julio de 2025, revelan una realidad alarmante: la inteligencia artificial ha transformado radicalmente el panorama delictivo, permitiendo a organizaciones criminales automatizar ataques cibernéticos, crear malware sofisticado y desarrollar técnicas de ingeniería social de precisión quirúrgica. Esta transformación no es meramente cuantitativa; representa un cambio cualitativo en la naturaleza misma del crimen digital.
Un ejemplo paradigmático de esta evolución ocurrió en 2023, cuando se documentaron casos de menores de edad en colegios ecuatorianos utilizando inteligencia artificial para crear material de contenido sexual a partir de fotografías de compañeras, configurando delitos de publicación de contenido sexual infantil y ciberacoso. Este caso ilustra cómo la democratización de herramientas de IA ha puesto capacidades antes reservadas para especialistas al alcance de cualquier usuario con conocimientos básicos, generando nuevas tipologías delictivas que desafían los marcos normativos tradicionales.
La investigación académica más reciente, liderada por Garzón Ibarra y colaboradores (2024), confirma que Ecuador experimenta un “aumento preocupante en la frecuencia y sofisticación de los ataques de ingeniería social”, destacando una “falta de conciencia y preparación general frente a estas amenazas”. Este estudio subraya que mientras el sector privado ha comenzado a implementar medidas avanzadas, el sector estatal mantiene “limitaciones significativas en su capacidad de respuesta y prevención”.
Colombia: epicentro regional de una crisis digital acelerada
Colombia afronta una escalada sin precedentes que la sutúa como el cuarto país más atacado de América Latina, con más de 36.000 millones de intentos de ciberataques registrados durante 2024. Estas cifras, reportadas por COLCERT y Fortinet, representan un incremento exponencial que supera todas las proyecciones previas. El análisis cuantitativo más actualizado, desarrollado por Julián Alberto Uribe, del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) mediante técnicas de big data, revela que los delitos informáticos han crecido un 40,49% en el quinquenio 2020-2024, estableciendo patrones temporales específicos: los días de mayor actividad delictiva son los martes, miércoles y jueves, mientras que agosto y octubre registran los picos mensuales más altos.
El análisis comparativo desarrollado por Quizhpe (2025) sobre ciberextorsión en Perú, Colombia y Ecuador concluye que la ciberextorsión se ha convertido en un fenómeno delictivo creciente en América Latina, caracterizado por el uso de malware sofisticado, técnicas de ingeniería social y phishing que “aprovechan la falta de medidas de ciberseguridad adecuadas” en organizaciones regionales.
Ecuador, entre la vulnerabilidad estructural y la respuesta institucional
Ecuador registró más de 12 millones de ciberataques en 2024, representando un crecimiento del 30% respecto al año anterior. Sin embargo, el análisis del Ministerio del Interior revela que, paradójicamente, mientras el número total de intentos creció, “los ciberdelincuentes adoptaron un enfoque que pretende maximizar las ganancias mediante extorsiones, evidenciando una especialización táctica que prioriza la efectividad sobre el volumen”.
Las estadísticas oficiales más actualizadas, proporcionadas por la Fiscalía General del Estado hasta octubre de 2024, registran 8.724 denuncias por ciberdelitos, siendo la apropiación fraudulenta por medios electrónicos el delito predominante con 3.385 casos, seguido por violación a la intimidad (1.637 casos) y estafa por medios electrónicos (1.030 casos). La Unidad Nacional de Ciberdelito de la Policía Nacional reporta 834 delegaciones hasta noviembre de 2024, con 361 casos de apropiación fraudulenta y 204 de acceso no consentido a sistemas informáticos.
La investigación de Jara-Morales (2025) concluye que, “a pesar de los esfuerzos por mejorar la ciberseguridad, las políticas existentes no lograron frenar el aumento de los ciberdelitos y que la legislación no se actualizó de manera adecuada para enfrentar las nuevas amenazas digitales”. Este diagnóstico coincide con el análisis de Molina-Granja y colaboradores (2025) sobre instituciones públicas de Chimborazo, que evidencia que “solo un 35% de las instituciones locales cuentan con políticas de ciberseguridad y que prácticas básicas como el cambio regular de contraseñas aún no se generalizan”.
La industrialización del crimen digital: deepfakes y granjas de phishing
La sofisticación alcanzada por los grupos delincuenciales trasciende el uso de herramientas tradicionales. El informe del Ministerio del Interior ecuatoriano documenta la emergencia de las granjas de phishing que utilizan “múltiples dispositivos móviles conectados y controlados remotamente mediante tecnología RPA (Robotic Process Automation)” para enviar “millones de mensajes fraudulentos con un alto grado de sofisticación”. Estas operaciones industrializadas generan 3,5 millones de ataques diarios en promedio en América Latina, equivalentes a más de 2.400 intentos por minuto.
Los deepfakes (vídeo, imagen o audio generado o manipulado mediante IA) representan la frontera más avanzada de esta evolución criminal. Según datos de Kaspersky, los mensajes falsos aumentaron un 85% en América Latina durante 2024, con más de 1.291 millones de bloqueos de phishing registrados. Los criminales digitales han perfeccionado técnicas de clonación de voz en tiempo real que permiten “obtener acceso a servicios de TI o realizar engaños a otros individuos con una grabación de unos pocos segundos”. Esta capacidad ha generado modalidades delictivas específicas, como la simulación de secuestros de personas, donde los delincuentes engañan a las familias de desaparecidos y exigen rescates sin necesidad de un secuestro físico.
Respuesta institucional y cooperación internacional
A pesar del panorama desafiante, se observan avances significativos en la capacidad de respuesta institucional. Ecuador alcanzó el nivel T2 – Avanzado en el Índice Global de Ciberseguridad 2024, con una calificación de 17,43 sobre 20, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Este reconocimiento refleja progresos tangibles en marcos normativos y organizativos, aunque persisten brechas significativas en la implementación práctica.
La cooperación internacional ha demostrado efectividad operativa, como evidencia la Operación Kaerb. Sin embargo, como señala la investigación de Gutiérrez Palacios y colaboradores (2025) sobre delitos cibernéticos en videojuegos y el metaverso, existen “limitaciones estructurales, tecnológicas y operativas de la Policía Nacional para enfrentar este fenómeno delincuencial emergente”.
Perspectivas y proyecciones: hacia una estrategia integral
Los datos científicos más recientes confirman que Ecuador y Colombia enfrentan una transformación fundamental en la naturaleza del crimen digital. La investigación bibliométrica sobre variables asociadas a delitos informáticos en Latinoamérica identifica patrones regionales que exigen respuestas coordinadas y especializadas. El análisis de tendencias sugiere que la brecha entre la sofisticación de los ataques y la capacidad de respuesta institucional continuará ampliándose sin intervenciones estructurales inmediatas (Eslava-Zapata, Rojas-Hermida y García-Peñaloza, 2024).
La evidencia empírica recopilada indica que la formación de profesionales especializados en ciberdelincuencia, con competencias técnicas, jurídicas e investigativas integradas, representa una necesidad estratégica crítica. Los casos documentados en 2024-2025 demuestran que los delincuentes han incorporado inteligencia artificial como multiplicador de fuerza, democratizando capacidades avanzadas y amplificando el impacto destructivo de organizaciones criminales establecidas.
El futuro de la seguridad digital en Ecuador y Colombia dependerá de la capacidad de desarrollar ecosistemas integrados que combinen inversión tecnológica, marcos normativos actualizados, formación especializada y cooperación internacional efectiva. Solo mediante un abordaje multidisciplinario será posible enfrentar delincuentes que han convertido la inteligencia artificial en su principal ventaja competitiva para el crimen digital del siglo XXI.
(*) David Montero Montero, coordinador académico del Máster Univesitario en Ciberdelincuencia de UNIR. Doctor en Ciencias Sociales con especialización Criminología y Delincuencia Juvenil, ha investigado y trabajado con menores en los ámbitos online y offline.
- Facultad de Derecho