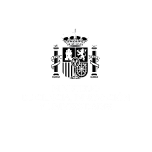Alfredo A. Rodríguez Gómez
En un mundo marcado por crisis encadenadas, las relaciones internacionales ya no avanzan de forma previsible. El futuro del sistema global se mueve por saltos, rupturas y adaptaciones. Entender esa no linealidad es la clave para sobrevivir políticamente en un siglo de incertidumbre.

Durante buena parte del siglo XX, el estudio de las relaciones internacionales se apoyó en una idea aparentemente sólida: la historia avanza en línea recta. La sucesión de equilibrios de poder, la expansión de la democracia liberal, el auge del comercio internacional o el fortalecimiento de las instituciones multilaterales parecían etapas de un proceso inevitable hacia un orden mundial más integrado y estable.
Pero el siglo XXI ha desmontado ese relato. La guerra en Ucrania, la pandemia, las crisis financieras, el auge del autoritarismo o el impacto disruptivo de la inteligencia artificial muestran que el sistema internacional no sigue una lógica lineal. Se mueve por saltos, rupturas y retrocesos. Comprender esta no linealidad es esencial para interpretar el mundo actual y diseñar políticas que no se estrellen contra la realidad.
El espejismo del progreso
Tras el fin de la Guerra Fría, muchos pensadores abrazaron la tesis del “fin de la historia” de Francis Fukuyama: el triunfo del liberalismo económico y la democracia representativa marcaría el destino final de la humanidad. Parecía que el planeta avanzaba hacia una estabilidad global garantizada por las instituciones internacionales y los mercados abiertos.
Sin embargo, la historia se encargó pronto de desmentirlo. El 11-S, las guerras en Oriente Medio, la crisis financiera de 2008, el populismo global y la invasión rusa de Ucrania demostraron que la paz liberal era, en el mejor de los casos, una pausa. Las certezas sobre la interdependencia —la idea de que el comercio o la democracia asegurarían la estabilidad— se derrumbaron. El progreso lineal fue un espejismo: el mundo se volvió más complejo, volátil e imprevisible.
Trayectorias divergentes
Hoy, las relaciones internacionales avanzan en trayectorias múltiples y contradictorias. Mientras unas regiones apuestan por la cooperación, otras retroceden hacia el autoritarismo o el conflicto.
China combina apertura económica con control político. Rusia reinterpreta su pasado imperial. La Unión Europea profundiza su integración, pero enfrenta crisis internas que amenazan su cohesión. América Latina oscila entre populismos y aperturas democráticas. África y el Indo-Pacífico son el nuevo tablero de competencia entre potencias globales.
El sociólogo Ulrich Beck definió este escenario como la “sociedad del riesgo global”: un sistema interconectado donde pequeñas variaciones pueden desencadenar grandes crisis. Las relaciones internacionales ya no responden a causas lineales ni a secuencias previsibles. Lo que ocurre en un laboratorio, en un puerto o en una red social puede alterar el equilibrio mundial en cuestión de horas.

De la predicción a la anticipación
En un mundo no lineal, predecir es inútil; anticipar es vital. Las ciencias sociales tradicionales intentaron explicar el comportamiento de los Estados mediante variables estables —poder, intereses, instituciones—. Pero hoy, la velocidad de los cambios tecnológicos, climáticos o sociales vuelve esas variables poco fiables.
La prospectiva estratégica, desarrollada por autores como Michel Godet o Peter Schwartz, propone pensar en futuros posibles, no en un único futuro inevitable. La política exterior debe pasar de la ilusión del control a la gestión de la incertidumbre. El reto no es adivinar lo que vendrá, sino fortalecer la capacidad de adaptación.
Ejemplos abundan. La inteligencia artificial transforma la seguridad y la economía a un ritmo vertiginoso. El cambio climático altera rutas comerciales, genera conflictos por recursos y multiplica migraciones. La fragmentación del ciberespacio reconfigura el poder entre Estados y corporaciones. En todos los casos, los efectos se propagan de forma exponencial y no lineal.
La crisis del orden liberal
La no linealidad también explica la crisis del orden liberal internacional. Las instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial —ONU, FMI, Banco Mundial, OMC, OTAN— ofrecieron durante décadas una arquitectura estable para la cooperación global. Pero el desplazamiento del poder hacia Asia, la erosión del consenso occidental y el auge de potencias revisionistas como China y Rusia han dinamitado esa estabilidad.
“La guerra en Ucrania, las tensiones en el estrecho de Taiwán o la militarización del Ártico demuestran que la historia puede retroceder. La globalización ya no es un proceso de expansión pacífica, sino una red de vulnerabilidades interdependientes”.
La guerra en Ucrania, las tensiones en el estrecho de Taiwán o la militarización del Ártico demuestran que la historia puede retroceder. La globalización ya no es un proceso de expansión pacífica, sino una red de vulnerabilidades interdependientes. Energía, microchips o minerales estratégicos se convierten en armas geopolíticas.
A la vez, los grandes desafíos —crisis climática, inteligencia artificial, pandemias— exigen cooperación entre rivales estratégicos. El futuro dependerá menos de la hegemonía de una superpotencia y más de la capacidad colectiva para gestionar crisis compartidas.
La política de la incertidumbre
Aceptar que el futuro no es lineal obliga a repensar la gobernanza internacional. La incertidumbre ya no es un fallo del sistema, sino su condición natural. Por eso, la resiliencia, entendida como la capacidad de resistir y adaptarse sin colapsar, se ha convertido en un valor estratégico.
El concepto de antifragilidad, propuesto por Nassim Nicholas Taleb, aporta una lección útil: los sistemas complejos no solo soportan el desorden, sino que pueden fortalecerse con él. En las relaciones internacionales, esto implica construir mecanismos de gobernanza flexibles, alianzas adaptativas y redes regionales capaces de gestionar la disrupción.
La Unión Europea es un buen ejemplo. Lejos de ser un proyecto acabado, sobrevive gracias a su capacidad de aprendizaje: transformó la crisis del euro, el Brexit y la pandemia en oportunidades para avanzar. Su desafío ahora es convertir la guerra de Ucrania y la competencia tecnológica global en impulso para una integración más estratégica.
“La UE, lejos de ser un proyecto acabado, sobrevive gracias a su capacidad de aprendizaje: transformó la crisis del euro, el Brexit y la pandemia en oportunidades para avanzar. Su desafío ahora es convertir la guerra de Ucrania y la competencia tecnológica global en impulso para una integración más estratégica”.
Nuevas competencias para un mundo no lineal
La no linealidad también redefine las habilidades necesarias para quienes toman decisiones en política exterior. El diplomático del futuro necesitará menos rigidez doctrinal y más pensamiento sistémico, análisis de escenarios y sensibilidad intercultural.
Las viejas teorías —realismo, liberalismo, constructivismo— siguen siendo útiles, pero ya no bastan. Surgen enfoques híbridos que integran la teoría de sistemas, la cibernética o la prospectiva. Las relaciones internacionales dejan de ser una ciencia de equilibrios estáticos para convertirse en una ciencia del cambio, centrada en la adaptación y la innovación política.
Por qué importa
Reconocer que el futuro de las relaciones internacionales no es lineal no es un ejercicio teórico, sino una advertencia práctica. Si los gobiernos y las instituciones actúan como si el mundo siguiera reglas estables, corren el riesgo de no ver venir los puntos de inflexión. Las crisis climáticas, las migraciones o la automatización no evolucionan gradualmente: llegan de golpe.
La política internacional del siglo XXI no puede basarse en la nostalgia de la estabilidad. Debe aprender a gestionar la complejidad. La tarea no es eliminar la incertidumbre, sino convivir con ella. En ese contexto, las relaciones internacionales dejan de ser el estudio de cómo mantener el orden y se convierten en la disciplina que enseña a navegar el caos.
“La política internacional debe aprender a gestionar la complejidad. La tarea no es eliminar la incertidumbre, sino convivir con ella. En ese contexto, las relaciones internacionales dejan de ser el estudio de cómo mantener el orden y se convierten en la disciplina que enseña a navegar el caos”.
El mundo que viene no será una prolongación del actual, sino una sucesión de discontinuidades. Quien entienda eso —y se prepare para adaptarse— marcará el rumbo del nuevo sistema internacional.
(*) Alfredo A. Rodríguez Gómez es profesor en UNIR del doble Grado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y del Máster Universitario en Estudios de Seguridad Internacional.
- Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
- Facultad de Derecho