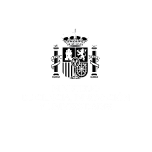Jorge Arana Varona
Más de 2.000 asistentes se reunieron en el Foro UNIR para analizar junto a expertos en criminología y sociología uno de los fenómenos culturales más inquietantes de la actualidad. “El true crime habla de nuestros miedos, de nuestras normas morales y de cómo entendemos la justicia”.

Jeffrey Dahmer, el asesino de la baraja, Rosa Peral, José Bretón… Son nombres que han dejado de pertenecer exclusivamente a los expedientes judiciales para convertirse en protagonistas de series que millones de personas consumen cada día. El true crime ha transformado el crimen en espectáculo, y su éxito global no deja de crecer.
En España, El cuerpo en llamas se convirtió en la serie de este género audiovisual más vista en Netflix en 2023, entrando en el top 10 de más de sesenta países y acumulando más de cuatro millones de visionados en sus primeros días. Basada en el crimen de la Guardia Urbana, la producción protagonizada por Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez es un ejemplo de cómo el relato criminal se ha convertido en fenómeno cultural.
Esta edición del Foro UNIR reunió a 2.000 asistentes virtuales y a tres expertos para analizar este fenómeno desde tres perspectivas complementarias: cine, criminología y sociología.
¿Por qué nos atrae el mal? ¿Qué papel juegan las víctimas? ¿Cómo influye este tipo de contenido en nuestra percepción de la justicia? Gonzalo Toledano, ejecutivo académico del Máster en Cine y Guiones Audiovisuales de UNIR; Juan Enrique Soto, coordinador académico del Máster en Investigación Criminal; y Javier Cantón, ejecutivo académico del Grado en Sociología; buscaron respuestas a estas preguntas y muchas otras.
“Hay víctimas que no quieren que se reproduzca el hecho, y otras que sí, que quieren visibilizarlo. Pero es absolutamente imprescindible contar con ellas”, afirmó Soto. “Las víctimas nunca han elegido serlo, y debemos protegerlas incluso cuando colaboran”, subrayó.
Cinco claves del Foro UNIR
- La empatía con el asesino: El uso de estructuras narrativas propias de la ficción puede generar una conexión emocional con el criminal. “Podemos sentir pena, pero hablamos de personas reales. No podemos empatizar con quien ha causado dolor”, explicó Toledano. Esta mezcla de realidad y dramatización exige responsabilidad por parte de los creadores.
- La fascinación del espectador: “Nos da miedo lo que vemos, pero al mismo tiempo sentimos curiosidad. Es una catarsis emocional”, señaló Soto. El criminólogo explicó que el este género activa emociones contradictorias: repulsión, interés, necesidad de comprender.
- El true crime como espejo social: “Nos fascina porque habla de nosotros mismos”, afirmó Cantón. Desde la sociología, este género permite analizar los límites morales, los miedos colectivos y las expectativas de justicia. “No reprobamos los hechos porque sean un crimen. Son un crimen porque los reprobamos”, citó el sociólogo a Durkheim.
- El impacto en la criminología: “Muchos estudiantes llegan fascinados por el true crime, pero luego descubren que la realidad es muy distinta”, comentó Soto. El género ha despertado vocaciones, pero también genera expectativas poco realistas sobre el trabajo policial y judicial. “Bienvenidos al mundo real”, dijo con ironía.
- La audiencia femenina y el rol de la víctima: “El público femenino consume más este producto. Puede haber una identificación con las víctimas, una forma de prevención o incluso de empoderamiento”, reflexionó Cantón.
Entre la ética y el espectáculo
“No todo lo que vemos es true crime. Hay que diferenciar entre hechos reales y narrativas dramatizadas”, dijo Todelano. El guionista compartió su experiencia en la serie En el lugar del crimen, donde recibió una llamada del asesino Iván Ivanov, molesto por cómo se le había retratado.
Toledano insistió en que el guionista debe seguir los hechos probados y evitar juicios personales. “No somos jueces. Hay que respetar la sentencia y no inventar los casos”, afirmó. También destacó el uso de recursos narrativos como el flashback o la estructura circular, que permiten construir relatos más atractivos sin perder el rigor.
Además, subrayó que el creador de guiones de este género debe tener un momento de lucidez ética durante el proceso narrativo. “A veces el guionista siente empatía por el criminal, como ocurre con Tony Soprano. Pero en el true crime no podemos permitirnos eso. Estamos hablando de personas reales, de víctimas reales. Hay que saber parar y decir: por aquí no puedo seguir”, explicó. Para Toledano, el reto está en equilibrar el atractivo narrativo con el respeto a la verdad judicial y al sufrimiento humano.
Sociología del mal
Javier Cantón abordó el fenómeno desde la sociología. “Consumimos estas películas y series porque nos habla de nosotros mismos. Nos permite reafirmar el orden social y ensayar emociones públicas”, explicó. Citó a Durkheim: “No reprobamos los hechos porque sean un crimen. Son un crimen porque los reprobamos”.
Cantón también destacó el papel del género en la educación moral. “Cada vez hay más true crime que pone el foco en la víctima. Esto ayuda a entender las consecuencias del delito y a replantear nuestras normas sociales”, afirmó.
Además, el ejecutivo académico del Grado en Sociología subrayó que el género funciona como un ritual moderno que permite a la sociedad ensayar sus propios límites éticos. “Estos relatos no solo nos entretienen, también nos enseñan qué conductas son reprobables, qué valores defendemos y cómo reaccionamos ante la transgresión”, señaló.
El Foro UNIR dejó claro que el true crime es mucho más que entretenimiento. Es un género que plantea dilemas éticos, influye en la percepción de la justicia y puede tener un impacto real en las políticas públicas. “El espectador debe consumir con criterio y respeto hacia las víctimas”, concluyó Cantón.
- Facultad de Artes y Ciencias Sociales