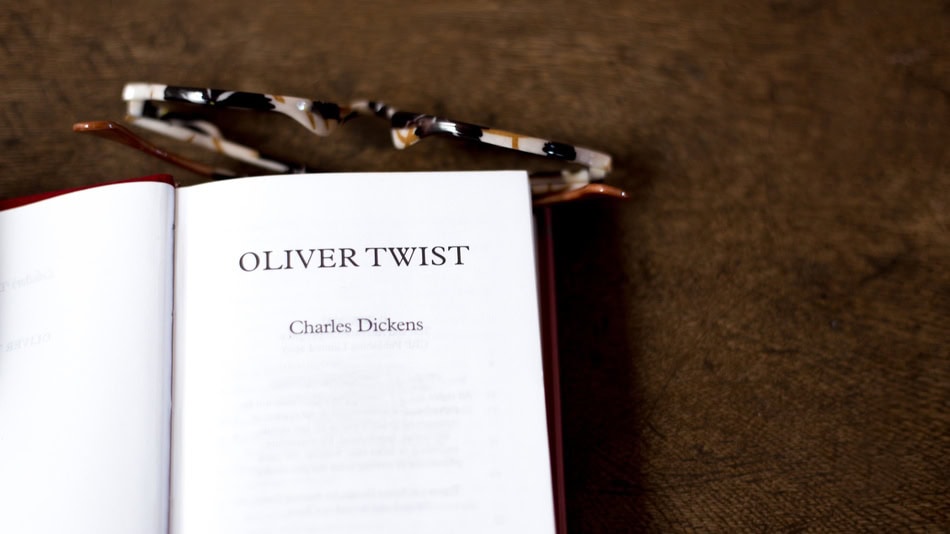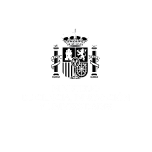UNIR Revista
Foro UNIR reunió a destacadas autoras, académicas y editoras que confirmaron que el español está más vivo que nunca, y trazaron un recorrido entre culturas, memorias e identidades marcado por la resistencia y el exilio.

Los 7 puntos claves del Foro UNIR
- El español como lengua de resistencia: Escribir en español en EE. UU. es una forma de preservar la identidad cultural y resistir la presión del monolingüismo anglosajón.
- La experiencia migratoria como motor narrativo: La migración voluntaria o forzada marca profundamente la escritura de autoras latinas, convirtiéndose en un tema central de sus obras.
- Dificultades para publicar en español: Aunque existen editoriales independientes, la distribución es limitada y depende del posicionamiento del autor y su visibilidad.
- El spanglish como expresión legítima: Esta mezcla lingüística refleja la realidad cotidiana de millones de latinos en Estados Unidos y se ha consolidado como recurso literario.
- Literatura fronteriza: Este tipo de literatura explora la complejidad identitaria de quienes viven entre dos culturas y lenguas, y ofrece una mirada crítica y muy rica.
- Audiolibros como alternativa cultural: En contextos de baja lectura tradicional, el audiolibro se presenta como una vía accesible y emocional para conectar con la literatura.
- La literatura como puente entre culturas: Más allá del idioma, la literatura latina en EE. UU. construye puentes, transforma el paisaje cultural y reivindica memorias compartidas.
La literatura latina en Estados Unidos no es una nota a pie de página, sino una fuerza cultural que está transformando el mapa literario del país. Esta fue una de las ideas centrales que vertebraron el Foro UNIR sobre el “Impacto e influencia de la literatura latina en los Estados Unidos”, un evento coorganizado la Universidad Internacional de La Rioja junto con la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE). El evento reunió a escritoras, académicas y editoras que viven o han vivido en Estados Unidos, y que, desde sus trayectorias personales y profesionales, ofrecieron una mirada profunda sobre el papel del español como lengua literaria en un país donde el inglés domina, pero no lo monopoliza.
Participaron en el foro Carmen Boullosa, escritora y profesora de literatura latinoamericana en el Macaulay Honors College de CUNY (Nueva York); Ana Vidal Egea, poeta, periodista y colaboradora del diario El País; Oriette D’Angelo, escritora, académica y editora; y Beatriz Jiménez Villanueva, experta en literatura chicana y fronteriza, profesora del Máster Universitario en Estudios Literarios y Culturales en Lengua Inglesa de la UNIR. El encuentro estuvo moderado por el periodista y director de Foro UNIR Jorge Heili.
El español como lengua de resistencia
Desde su intervención inaugural, Carmen Boullosa trazó un recorrido íntimo, social y político sobre lo que significa escribir en español en un país como Estados Unidos. “Nunca he dejado de tener un pie en México”, afirmó, al tiempo que reivindicaba su arraigo cultural y lingüístico en una ciudad como Nueva York, donde vive y que definió como “una ciudad latinoamericana exógena”. Boullosa compartió su experiencia migratoria, su llegada a Georgetown y luego a CUNY, y cómo su escritura se ha nutrido de la extranjería, sin perder la raíz.
Su relato fue también una reflexión sobre la historia cultural de México, el feminismo, la literatura y la memoria. “La lengua rota de los latinos en Estados Unidos, que por rota será fértil, parirá hijos y alterará el orden anterior de las cosas”, dijo. Unas palabras para enmarcar y que son pura literatura. Para Boullosa, escribir en español en EE. UU. es una forma de resistencia, pero también de creación y contagio cultural.
Migración, identidad y literatura
Ana Vidal Egea, desde su experiencia como periodista y poeta residente en Brooklyn, subrayó el impacto de la migración en la escritura. “La experiencia migratoria dinamita nuestras vidas y es sobre la que menos se sabe”, afirmó. Para ella, autoras como Valeria Luiselli o Carla Cornejo Villavicencio han logrado visibilizar esa experiencia en sus obras, conectando con lectores anglosajones desde la empatía y la potencia narrativa.
Oriette D’Angelo, por su parte, habló desde la resistencia lingüística. “Irme de Venezuela ya fue lo suficientemente doloroso como para tener que sacrificar el lenguaje también”, confesó. Su relación con el español es emocional, visceral. “Me cuesta leer poesía en inglés, no logro sentirla”, añadió. Desde esa postura, ha defendido el español como lengua literaria y ha creado espacios como Digo Palabra TXT, un proyecto editorial que reúne voces latinas de todo el mundo.
Publicar en español en EE. UU: ¿utopía o posibilidad?
Uno de los temas más debatidos en el foro fue la dificultad de publicar en español en Estados Unidos. Ana Vidal Egea reconoció que “la distribución es pequeña y depende mucho del posicionamiento del autor”, aunque destacó el papel de editoriales independientes como Charco Press, que traducen literatura latinoamericana y la hacen circular en el mercado anglosajón. “La marca personal, la presencia en eventos y la visibilidad son claves”, apuntó.
Oriette D’Angelo señaló que “el mercado editorial en español en Estados Unidos está creciendo, pero aún es limitado”. Sin embargo, destacó el valor de los proyectos digitales y accesibles como Digo Palabra, que permiten democratizar el acceso a la literatura latina. “Leer literatura latinoamericana me conecta con mi país, con mis amigos, con mi historia”, dijo.
Una literatura entre dos mundos
Beatriz Jiménez Villanueva aportó una mirada académica sobre la literatura chicana y fronteriza. “La riqueza de esta literatura radica en la multiplicidad de identidades, lenguas y experiencias”, explicó. Para esta experta y profesora del Máster Universitario en Estudios Literarios y Culturales en Lengua Inglesa de UNIR, los textos escritos en spanglish o desde la hibridez cultural son una forma de resistencia y de afirmación. “No es solo la experiencia migratoria, sino la complejidad identitaria lo que define esta literatura”, subrayó.
Jiménez Villanueva también habló del perfil de los estudiantes que se interesan por este máster de UNIR. “Muchos son profesores que quieren llevar esta realidad al aula, para que los futuros estudiantes comprendan la diversidad cultural de países como Estados Unidos”, afirmó. Y recordó su propia sorpresa al llegar al país: “La realidad era mucho más latinoamericana de lo que me habían enseñado”.
‘Spanglish’ y la fluidez identitaria
El uso del spanglish en la literatura fue otro de los temas abordados en el Foro UNIR. Ana Vidal Egea lo defendió como una expresión legítima y orgánica. “La lengua está en constante cambio, y el spanglish refleja lo que se habla en la calle”, explicó. Citó a Junot Díaz como ejemplo de autor que ha sabido integrar esta mezcla lingüística en su obra con éxito.
“Estamos en un momento híbrido, de fluidez identitaria, donde las etiquetas ya no sirven”, añadió Ana Vidal Egea. Para ella, el spanglish no es una amenaza, sino una evolución natural del lenguaje en contextos migratorios.
El audiolibro como alternativa cultural
Ante la pregunta sobre cómo llegar a una comunidad hispana que no tiene el hábito de la lectura, Oriette D’Angelo propuso el audiolibro como alternativa. “Durante una depresión que tuve, no podía leer, y los audiolibros me salvaron”, confesó. Para ella, escuchar literatura es una forma válida y poderosa de conectar con las historias, especialmente en una sociedad que exige multitarea y productividad constante.
“El audiolibro permite invertir tiempo en una historia mientras se hace otra cosa”, explicó. Y añadió que es una herramienta especialmente útil para quienes trabajan largas jornadas o pasan muchas horas sumergidos en el tráfico. “Hay que romper el estereotipo de que escuchar no es leer”, concluyó.
Literatura como puente y testimonio
El foro cerró con una reflexión compartida: la literatura latina en Estados Unidos no solo es una forma de expresión, sino también de transformación. “Nada hace más grande a una cultura que nutrirse de otras y hablar más lenguas”, aseguró Carmen Boullosa, citando la figura de Juan José Eguiara y Eguren, bibliógrafo mexicano que escribió en latín para reivindicar el saber de su país.
Desde el testimonio personal, la experiencia migratoria, la resistencia lingüística y la creación editorial, las voces presentes en el foro coincidieron en que el español en Estados Unidos no es una lengua extranjera, sino una lengua viva, fértil y transformadora. Una lengua que construye puentes, desafía fronteras y da testimonio de una identidad que no se diluye, sino que se multiplica.
Los mensajes principales de las participantes
Carmen Boullosa:
- “Aunque viva en Nueva York, nunca he dejado de tener un pie en México”.
- “La lengua rota de los latinos en Estados Unidos será fértil y parirá hijos”.
- “Nada hace más grande a una cultura que nutrirse de otras y hablar más lenguas”.
Ana Vidal Egea:
- “La experiencia migratoria dinamita nuestras vidas y es sobre la que menos se sabe”.
- “El spanglish refleja lo que se habla en la calle, es una expresión legítima”.
- “Mi trabajo en El País busca visibilizar historias de éxito de inmigrantes latinos”.
Oriette D’Angelo:
- “Irme de Venezuela fue doloroso, pero no podía sacrificar también el lenguaje”.
- “Leer literatura latinoamericana me conecta con mi país y mi historia”.
- “Los audiolibros me salvaron cuando no podía leer por una depresión que sufrí”.
Beatriz Jiménez Villanueva:
- “La literatura chicana refleja la complejidad identitaria de vivir entre culturas”.
- “Muchos profesores buscan formarse para llevar esta realidad al aula”.
- “La realidad cultural de Estados Unidos es mucho más latinoamericana de lo que se enseña”.
- Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades