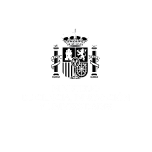Diego Caldentey
El ex CEO de Telefónica participó en el ciclo ‘Las fronteras actuales de la transformación digital en el mundo’, conducido por José Cepeda, en el Parlamento Europeo.

José María Álvarez-Pallete, ex CEO de Telefónica, ha sido invitado al último seminario del año de las jornadas ‘Las fronteras actuales de la transformación digital en el mundo’. El ciclo, organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y dirigido por José Cepeda, europarlamentario y docente de esta institución de educación superior, se ha celebrado el pasado martes 18 de noviembre en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas.
En el encuentro (transmitido en directo, vía streaming) Álvarez-Pallete ha reflexionado sobre algunos de los grandes desafíos de la transformación digital y la inteligencia artificial en diversos ámbitos: “La educación dará un salto muy importante por la tecnología, pero estamos descuidando los procesos humanos y el contrato social. Estamos hablando poco aun del proceso de supervisión humano en el uso de la tecnología. Y creo que este debate debe venir desde el mundo académico. Es el momento de la academia”, ha señalado.
El actual miembro del Consejo Asesor de SEAT y del Patronato de la Fundación Bancaria “La Caixa”, quien fue presidente de Telefónica entre 2016 y 2025 y considerado ‘Mejor CEO de España’ por la Revista Forbes en 2016, ha abordado diversas temáticas y conceptos, a lo largo del siguiente diálogo con José Cepeda:
JOSÉ CEPEDA: –Hemos visto cómo la evolución de la tecnología en los últimos años ha irrumpido a nivel global y cómo ha impactado de forma directa en el ser humano. Siempre hablas de que la tecnología tiene que estar ligada a la raíz humanista. ¿Cuáles son los valores fundamentales para garantizar que la trasformación digital realmente no pierda esa dimensión humana? ¿Se está perdiendo la dimensión humana en este proceso de transformación tecnológica?
JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETE: -Sí, creo que la Historia nos enseña muchas cosas. A lo largo de la Historia hay momentos puntuales en lo que se acumula la tecnología. Y eso lo cambia todo: cambia el orden social, el orden político, el orden cultural… Pero no siempre lo cambia de forma pacífica. Hay momentos puntuales en los que se acumula la tecnología y los avances humanos desbordan el contrato social existente y hacen que lo que nos ayudaba a convivir se vuelva obsoleto. Estamos viviendo ahora la mayor revolución tecnológica de la Historia, cuatro veces superior en tamaño y magnitud a lo que fue la Revolución Industrial. La tecnología no da sentido a las personas, son las personas las que dan sentido a la tecnología. Esta es una revolución más rápida que cualquiera de las anteriores a nivel de impacto, y está desbordando el contrato social. Es el momento de las ciencias sociales y de decidir cómo queremos que esto ocurra. Es el momento de poner a la persona en el centro. La tecnología se retroalimenta en una causa. Tenemos que hacer que sea buena para todos, no para algunos.

El diálogo entre Cepeda y Álvarez-Pallete cerró el ciclo 2025 ‘Las fronteras actuales de la transformación digital en el mundo’.
La tecnología y las desigualdades
J.C.: -Muchos tecnólogos dicen que la tecnología ha venido a beneficiar a todos, ya que permite acceder al conocimiento de una forma mucho más transversal. Pero en el fondo, cuando uno analiza algunos datos económicos y sociales, parece que genera desigualdad. ¿La tecnología ha venido a igualarnos a todos, o nos está desigualando de una forma directa o indirecta?
J.M.A.P: –Iguala desde el punto de vista de acceso al conocimiento, a la información y al saber, pero está generando una desigualdad grande. Es una desigualdad distinta de la que había antes. Hasta la caída del muro de Berlín, en 1989, el Índice de Gini -que mide la desigualdad a nivel mundial- alcanzó máximos. Con la caída del muro de Berlín se genera el proceso de la globalización. En ese momento, el 60% de la desigualdad se explicaba como una desigualdad entre países. Desde entonces hasta el presente la desigualdad ha caído un poco, pero hoy más del 60% de desigualdad medida por el Índice de Gini es desigualdad dentro de cada país. No es una desigualdad como la que había antes, pero sí es una desigualdad económica. Existe una concentración de riqueza. Esto ocurre porque hay partes de la población que se benefician de la tecnología antes que otras.
Lo que tenemos que asegurarnos es que el reparto del conocimiento y de esa riqueza sea igualitario, y que llegue a todas las capas de la población. Si esto no ocurre, la sociedad reaccionará. No tolerará que este nivel de impacto de la tecnología en la desigualdad sea para siempre. La tecnología será buena en el largo plazo y solucionará problemas que hoy no tienen solución. Incluso, nos va a enseñar a asimilar áreas de conocimiento que hoy no somos capaces de comprender, como descifrar en tres dimensiones las proteínas, curar enfermedades que hoy no tienen cura, afrontar desafíos como el cambio climático… Pero no podemos permitir que -en ese proceso- la irrupción de la tecnología destruya mucho empleo y, mientras crea otro tipo de trabajos, no generemos esa transición de forma socialmente responsable. Cómo generemos esa transición tecnológica va a hacer que la sociedad perciba que la tecnología le está afectando a cada uno de ellos.
J.C.: -Se habla de que la tecnología nos permitirá obtener mayor tiempo para nuestro bienestar personal y de ocio para compartir con nuestras familias. Pero en muchas ocasiones lo que genera son ajustes económicos en empresas que se van a digitalizar o se están digitalizando y que -de una forma directa o indirecta- no transforman esos puestos de trabajo en nuevos, sino que van acabando con muchos de ellos. ¿Eso es una realidad o la tecnología nos va a poder aportar nuevos campos y nuevas capacitaciones, también desde el punto de vista universitario y laboral, que es muy necesario para afrontar con éxito esa transformación digital a nivel global?
J.M.A.P: -Las estimaciones de impacto en el empleo se van ajustando. Es difícil prever cuáles son los empleos que se transformarán de aquí a dentro de cinco o diez años. Por lo tanto, resulta complejo adaptar el programa educativo a ese contexto. Pero sí hay aspectos en los que no nos equivocamos y apostamos por ellos. Desde luego, los componentes tecnológicos, las carreras STEM… Hay muchos oficios tradicionales a los que la tecnología les puede añadir un ámbito nuevo que deberíamos ver cómo se adaptan. En todas las empresas debe hacerse un mapa de diagnóstico sobre cómo la tecnología les va a afectar para que puedan elaborar programas de adaptación o de recapacitación de su gente, para que los propios trabajadores que hoy tienen un empleo no corran el riesgo de perderlos, sino que se puedan adaptar. Para eso la tecnología ayuda a saber cuáles son las capacidades que se van a necesitar dentro de cinco o diez años. Para los empleados, poder tener acceso a cursos que permitan adquirir las capacidades que se van a necesitar es fundamental. La mejor inversión que pueden hacer hoy en día las empresas es recapacitar a su propia gente, para no tener que desarrollar esa transición de manera dramática.
Claro que -como todo-, la tecnología tiene efectos deseados y no deseados. Pasó con la imprenta, que democratizó la lectura, la escritura y la difusión del conocimiento, pero también dio lugar a 200 años de guerras religiosas. Todo depende de cómo adaptemos la tecnología a la realidad social.

José María Álvarez-Pallete, ex presidente de Telefónica entre 2016 y 2025.
La irrupción de la IA en nuestras vidas
J.C.: -Todos observamos la irrupción de la IA en nuestras vidas. ¿Cómo crees que será el futuro de la IA? ¿De qué forma el ser humano va a seguir manteniendo el control de la máquina, de las respuestas de la IA en el día a día?
J.M.A.P: -La Inteligencia Artificial está compuesta por muchas tecnologías en torno a ella. La IA generativa es una de ellas. Respecto a este punto, es la primera vez que el ser humano crea una máquina que es capaz de emular pensamientos. Asistimos a un momento trascendental, a un cambio de era. A mí me preocupan varias cosas. Como he dicho, su impacto será bueno para la sociedad, pero presenta desafíos que no podemos obviar. Uno de ellos es la trazabilidad. Una plataforma de IA propone una solución a un enunciado, a un prompt, a una instrucción, pero no hay trazabilidad. Es difícil saber cómo ha llegado a esa conclusión. Por lo tanto, la responsabilidad de esas propuestas que formula no está clara, sobre a quién atribuir esa responsabilidad. A mí me preocupa especialmente el momento al que lleguemos a la inteligencia artificial con agencia. Es decir, que ya no solamente emule pensamientos, sino que tome decisiones.
Tenemos que decidir como seres humanos qué decisiones debemos delegar a la máquina. Esa es la parte del contrato social que más me preocupa. Estamos dejando quizás que se maximice la eficacia de estas plataformas de la IA antes de las consecuencias que tiene. Me preocupa también el consumo de energía. Permitimos que en estos sistemas sea más preponderante su potencia que su eficiencia. Los Data Centers que se van a construir en los próximos cinco años supondrán aproximadamente 930 terawatts, según la Agencia Internacional de la Energía. Eso equivale a la energía que consume Japón en un año. Para refrigerarlos se requerirá el volumen de agua que consume Suecia de manera anual. Esto no es sostenible en el largo plazo. Hay muchos aspectos de la tecnología que deberíamos sentarnos a analizar para enmarcarlos dentro de un contrato social. El más emblemático es la agencia: qué decisiones queremos que tome, qué delegar… Pero hay muchos otros. Este es el momento de las ciencias sociales, del Parlamento europeo, de la sociología, del derecho, de la economía, de la antropología, de la política. Estamos generando un nivel de adopción de la tecnología que es el más elevado sucedido hasta ahora. Al teléfono fijo le costó 50 años alcanzar 50 millones de usuarios. Al teléfono móvil, 12 años. ChatGPT lo consiguió en menos de un mes y Threads, de Meta, un día y medio. La curva de adopción de la tecnología se está haciendo muy rápida.
J.C: -Estamos viviendo en Europa un momento bastante sensible, donde existen amenazas concretas en la frontera del Este. Drones sobrepasan las fronteras de Polonia y de Rumania, y el fantasma de la guerra vuelve a Europa. En otras latitudes del mundo se está empezando a implementar inteligencia artificial agéntica, sin controles humanos, ¿Cómo se puede controlar esto? ¿Llegará el momento donde la IA agéntica sobrepase al control humano?
J.M.A.P: –Asistimos a una serie de hechos que nos hacen pensar que el mundo en el que vivimos debe hacernos reflexionar. En el planeta hay momentos de orden y de caos. En la Segunda Guerra Mundial fallecieron 95 millones de personas de una forma u otra, y desde allí surgieron algunos consensos globales, y dos superpotencias. Hasta 1989 se mantuvo un cierto equilibrio, con la caída del muro de Berlín. Después se generó la globalización y surgieron los grandes actores tecnológicos. Y posteriormente aparecieron en este siglo una serie de cisnes negros. El COVID fue uno de ellos, o al menos fue un epicentro mayor. La crisis energética, la inflación y la guerra de Ucrania fueron otros. El período que abarca entre 2024 y 2025 es el de mayor conflictividad bélica mundial desde la Segunda Guerra Mundial, con 89 conflictos armados en el mundo.
No hay foros donde exista la voluntad de discutir estos temas. No tenemos esos espacios de diálogos. Por ello, considero que sí existe un riesgo en este sentido. Hay un Think Thank en Reino Unido que se denomina ‘El Reloj del Juicio Final’ que calcula a cuántos minutos estamos de un Holocausto nuclear. Se calcula que a un minuto y medio de ese riesgo. No podemos ignorar que vivimos en un mundo más conflictivo y tecnológico. La tecnología es un vector fundamental para que esto ocurra. Necesitamos más que nunca a la ONU, al Parlamento Europeo, e incorporar a actores como China para que se sientan representados, y a compañías tecnológicas cuyo peso y magnitud, en algunos casos, son superiores a países enteros.
J.C.: -Cuando hablamos de que la guerra puede generar una sombra en la vieja Unión Europea -de una forma directa o indirecta- y que las democracias intentan sobrevivir como pueden, los algoritmos nos están segmentando. ¿Cómo la tecnología está transformando el pensamiento global? ¿Crees que en -esa construcción de la opinión pública de los países más desarrollados democráticamente- los sistemas están poco preparados para el ejercicio o la imposición algorítmica, y a partir de ahí ver cuál es la verdad, la realidad?
J.M.A.P.: -Lo que voy a decir puede sonar brutal, pero tiene su explicación: la democracia no está pensada para este mundo. La democracia es representativa porque cada cuatro años le preguntamos a todo el que quiera opinar cómo debemos organizarnos. Pero, hoy en día, la tecnología nos permite saber qué opina el 100% de la gente sobre el 100% de las cosas en tiempo real. Por lo tanto, todo se vuelve más inmediato. Los procesos normales de un ciclo político normal están viviendo un impacto directo por la tecnología. Y aquí entra un tema relevante, que es el de los medios de comunicación. Hasta ahora nos abocábamos a una cadena de valor de la información, que tenía seis o siete fases, desde la generación de información, opinión, publicación, controles… Todos esos pasos han sido hackeados por la tecnología. No hemos avanzado lo suficiente porque consideramos que las redes sociales no son medios de comunicación. Pero el algoritmo no es neutro, viraliza aquello que genera más atención.
La Humanidad pasa cada día un millón de años en redes sociales. La economía de la atención hace que la viralización del algoritmo nos radicalice en lo que uno piensa. En definitiva, nos tribaliza. La verdad es la piedra angular de la democracia. Cuando tú atacas a través de viralización de campañas de desinformación, atacas la piedra angular de la democracia. El resultado de todo eso es que el 72% de los regímenes en el mundo hoy no son democracias plenas. Por lo tanto, quienes creemos que la democracia es el mejor sistema de gobierno, debemos pelear por ella, para que la desinformación no sea un elemento social influyente perverso. Tenemos que decidir sobre ello. Estamos regulando para caballos en un mundo de autopistas. Desde mi punto de vista, una red social es un medio de comunicación, porque el algoritmo no es neutro.

José Cepeda, europarlamentario y docente de UNIR.
J.C: -¿Los algoritmos pueden tener una tendencia a generar regímenes no democráticos?
J.M.A.P: -Considero que la tecnología puede ser utilizada con ese propósito para sesgar la opinión pública, para radicalizarla, para desinformarla. Pero no creo que todos los efectos de las redes sociales sean malos. En el mundo de la educación o académico, por ejemplo, una red social bien utilizada tiene efectos muy positivos.
J.C.: -En UNIR nos gusta incentivar a los estudiantes a que utilicen la tecnología. Pero a mis alumnos siempre les digo que la duda como método no está mal. La IA tiene en ocasiones ciertas ‘alucinaciones’. Has abordado un punto muy interesante: la educación en la utilización de la tecnología. Desde la educación debemos hacer un esfuerzo para trasladar que la trazabilidad es fundamental, saber las fuentes…
J.M.A.P: -La educación, al igual que muchos otros ámbitos, dará un salto muy importante gracias a la tecnología. Pero estamos descuidando los procesos humanos y el contrato social. Estamos hablando poco del proceso de supervisión humano del uso de la tecnología. Creo que el debate debe venir desde el mundo académico. Recientemente leí una encuesta que señala que los jóvenes europeos menores de 24 años consideran al mundo académico como su fuente de información más creíble, después a sus pares, y -muy abajo- a los medios de comunicación. Como sociedad aun le seguimos dando al mundo académico la legitimidad que tiene la ciencia. Es el momento de la academia.

El seminario se ha celebrado en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas.
Otros conceptos relevantes
José María Álvarez-Pallete también dejó otros conceptos relevantes sobre diversos temas vinculados a la tecnología:
- “Tenemos que ser conscientes de que somos fábricas de datos, y esos datos tienen un valor. Viene un mundo en el que seremos conscientes del valor de nuestros datos, y seremos remunerados por ellos”.
- “Debemos desregular un mundo que ya está desregulado en la parte digital, y regular valores en el mundo de lo nuevo, en los valores que nos queramos dar como sociedad”.
- “Ahora vivimos una confluencia tecnológica de cuatro grandes tendencias: redes de comunicaciones de última generación, mucha más capacidad de computación, el mundo del blockchain que descentraliza Internet, y la IA. Tenemos que adaptar Europa para este mundo”.
- “Cada día exponemos más partes de nuestras vidas al mundo digital, y debemos evitar situaciones de peligro. Hay que tener esa concienciación. Lo hogares y los individuos deben tener herramientas de protección. Me preocupa mucho la ciberseguridad, aunque en ese ámbito empezamos a tener recaudos. Pero no lo tenemos en el mundo de la desinformación. Aquí es donde se debe hacer un mayor esfuerzo de concienciación”.
- universidad-internacional-de-la-rioja